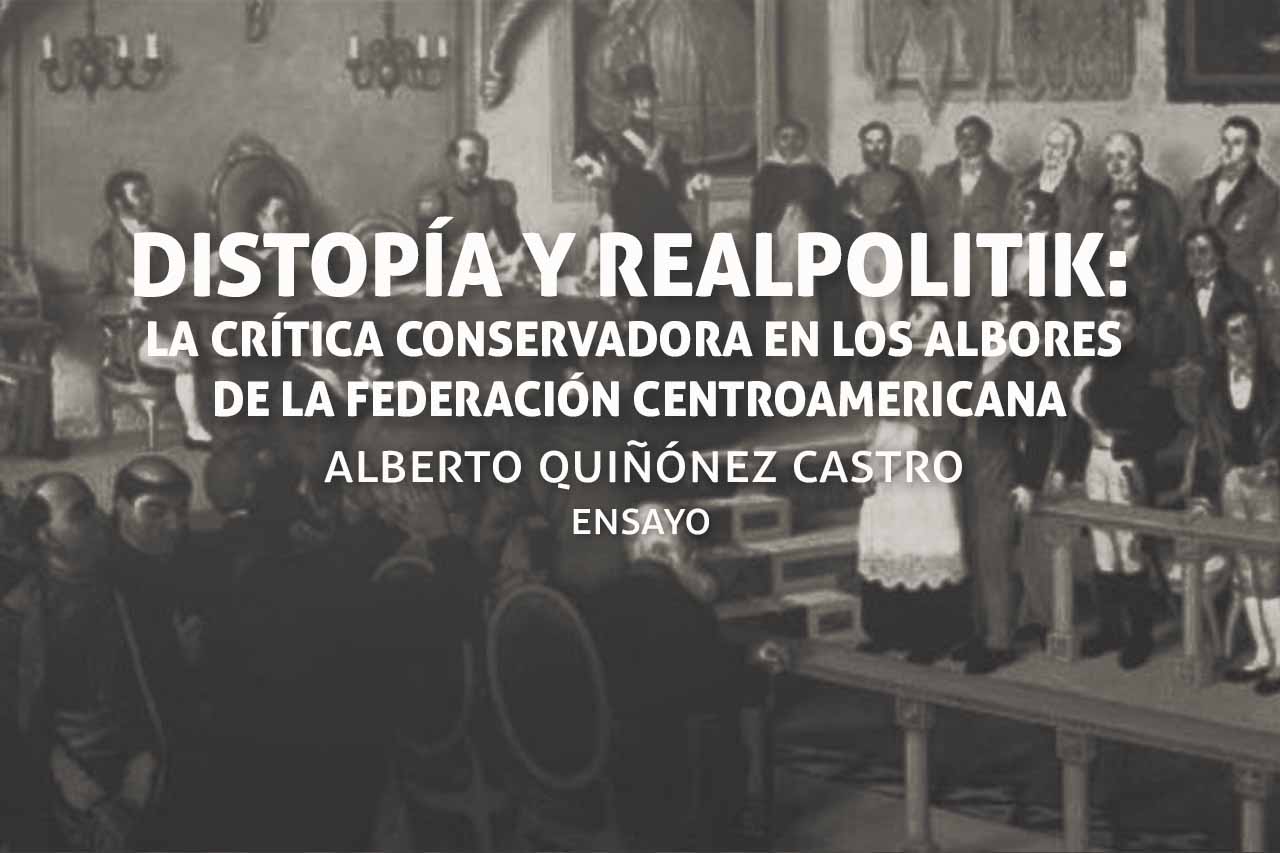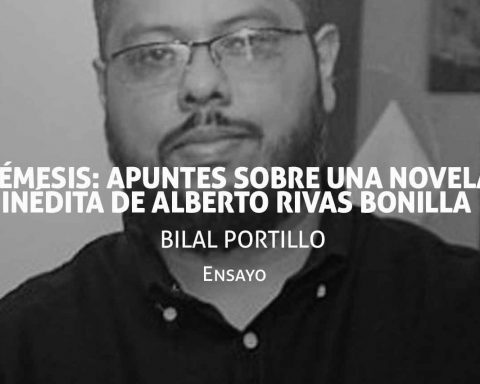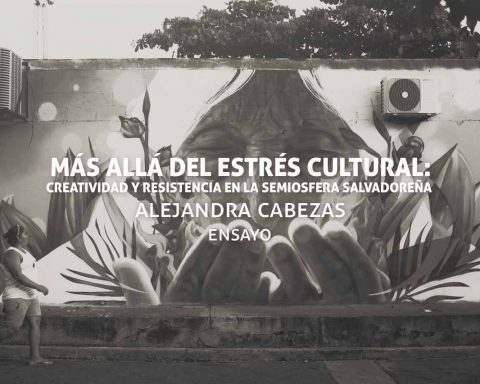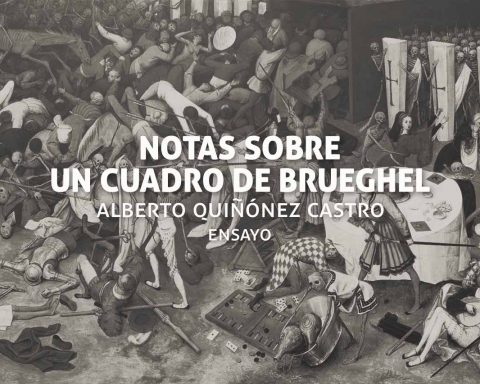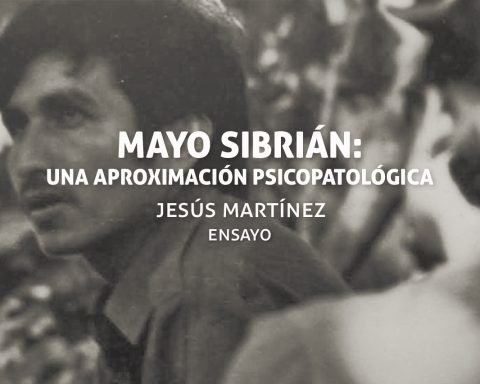¿Qué subyace en la disolución de la federación Centroamericana? Alberto Quiñónez Castro nos explica el pensamiento de Juan José Aycinena, uno de los grandes artífices de la disolución de dicha federación
Alberto Quiñonez Castro | Investigador social, poeta y ensayista
**
Desde una perspectiva política crítica, resulta relevante estudiar cómo algunas manifestaciones de la crítica y de la praxis política pueden conllevar en algunos casos a la conformación de una perspectiva distópica o estar ligadas a una perspectiva de tales características y no corresponder, como fuera deseable, a una perspectiva emancipatoria. En este sentido, se ha explorado algunas experiencias de la crítica conservadora en el proceso de constitución y ruptura de la República Federal de Centroamérica, en la primera mitad del siglo XIX (específicamente, entre 1824 y 1840). Esa exploración indica que los críticos conservadores tenían, en aquel momento, una mayor claridad de la situación política, enfrentada a una visión idealista por parte de los liberales, lo que sin embargo no significa que la perspectiva conservadora desembocara en un proyecto positivo o emancipador, sino que al contrario remitía hacia una distopía: hacia la desunión y división de los Estados centroamericanos.
**
Puede decirse que la crítica conservadora, lejos de promover un horizonte utópico, promovía una distopía, pues propendía a la conformación de Estados separados que pese a todo conformaban una sola nación, pero dominada por diversos grupos de poder en disputa. La perspectiva conservadora no se contentaba con ser una visión hacia el pasado (como podría pensarse por su ascendencia conservadora), sino una visión de futuro con más anclaje en lo que podría denominarse como la realpolitik, en la política real, que el utopismo liberal que le era contemporáneo. Esto permite leer y matizar las posturas conservadoras como manifestaciones de una crítica realista, que al menos en la región quizás no tendrían parangón ni correlato entre las filas del liberalismo, salvo contadas y honrosas excepciones.
Resulta especialmente elocuente el papel jugado en la región, durante el periodo de la Federación, por el denominado clan Aycinena, una de las dinastías familiares más influyentes no sólo en la economía y en la política, sino también en la opinión pública y en la vida intelectual de la región. Es esta familia precisamente una de las piezas fundamentales en la ruptura final de la Federación, lo cual se lee desde sus discursos, especialmente desde El toro amarillo, libro de José de Aycinena; en el que discurso letrado, producción de opinión pública y filosofía y praxis política se ven estrechamente vinculados.
En efecto, el clan Aycinena es de los pocos casos en la región de familias con título nobiliario, el que había sido otorgado por el rey Carlos III a Juan Fermín de Aycinena casi cuarenta años antes de la independencia. Aunque ello tiene un valor simbólico y explica que los Aycinena tuvieran acceso a instancias del poder real, lo más importante es el poder económico y político que llegaron a detentar ya en la época republicana. Los Aycinena participarían pues en el gobierno de la provincia de Guatemala y de la Federación Centroamericana. Mariano Aycinena, que sería encargado de comercio de la Federación y sería presidente del Estado de Guatemala entre 1827 y 1829, y fue uno de los principales impulsores de la anexión de la región centroamericana al imperio mexicano de Iturbide, entre 1821 y 1823. Luego, es este mismo personaje el que impulsa las reformas que pondrían en vilo a la Federación en la primera guerra centroamericana entre 1826 y 1829, conflicto que supondrá el primer fracaso del proyecto liberal y que sólo acabará con la invasión de Guatemala por Morazán en 1829, y la expulsión de los Aycinena.
Luego está Juan José de Aycinena, hermano de Mariano de Aycinena, quien heredó en 1814 el marquesado de Aycinena y que en 1859 fue nombrado obispo de Trajanópolis en Macedonia a petición del presidente Rafael Carrera. Se desarrolló como eclesiástico e intelectual hasta ocupar el cargo de rector de la Universidad de San Carlos, en Guatemala, siempre fue afín como su hermano a la corriente denominada conservadora, estando relacionado con el gobierno autoritario del ya mencionado Rafael Carrera. Juan José de Aycinena será también quien traicione a Francisco Morazán ya en los últimos años de la Federación cuando en 1839, pacte con él como representante de la oposición del gobierno liberal, el mantenimiento de la Federación pero que en el último momento redacte el decreto de la disolución final de la unión de Estados centroamericanos.
Los Aycinena eran también en esa época uno de los principales acreedores de las provincias, y ello se debía principalmente a la debilidad de los aparatos institucionales, característica heredada desde la colonia. Con unas políticas mercantilistas, abocadas hacia el exterior, principalmente hacia la metrópoli que era el Reino de España, las provincias tenían poca capacidad de gestión de una política fiscal o hacendetaria en aquellos años que pudiera permitirles una absorción de recursos de los polos más dinámicos de la economía, como era el comercio. Lo poco que se había podido conseguir en el periodo del proyecto liberal de vigencia de la Federación fue gracias a la implementación de impuestos que gravaban sobre todo el comercio, rubro en el que tenían gran presencia los grupos conservadores y gracias a los cuales las reformas se habían visto obstaculizadas.
Juan José de Aycinena redacta y publica en la década de 1830 un compendio que pasó a llamarse El toro amarillo, que es la síntesis de su crítica al modelo federativo implementado en Centroamérica. Este libro es un material valioso en cuanto sintetiza la filosofía política de la elite conservadora, expresada en una mordaz crítica a la política liberal. En tal sentido, como se mencionó más arriba, este libro expresa a la vez una faceta de filosofía política, de producto e insumo de opinión pública y discurso letrado, pues pretende ser un acicate de la praxis política desde la producción discursiva culta.
El libro de Aycinena, El toro amarillo, es un alegato en contra de la forma en cómo se constituyó la federación centroamericana después del proceso de la independencia. Es importante recordar en este punto que, tras la firma del acta de independencia en 1821, se desarrolla un proceso por el cual se forma en 1824 la República Federal de Centroamérica, integrada por cinco Estados: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, dado que Belice era en ese momento una colonia británica y Panamá estaba integrada a la Gran Colombia. A diferencia de otros casos, como el estadounidense o mexicano, el federalismo en Centroamérica no propició la unidad de la región sino que, al contrario, casi avivó las disputas entre los diversos Estados o provincias.
Claro que esta forma federativa tiene como antecedente, primero, la herencia colonial con grandes desigualdades entre las diferentes provincias. Lo que supone de hecho una desigualdad de facto como punto de partida, más allá de la igualdad formal que podría suponer el acta de constitución de la Federación y que no resolvía en nada las diferencias económicas y sociales que trescientos años de políticas extrovertidas habían configurado. Y, segundo, el intento de anexión a México por parte de las elites conservadoras, lo que en su momento fue apoyado por las elites conservadoras de las diferentes provincias pues suponía que en el vacío de poder dejado por la corona española, podían obtener cierta seguridad de parte del imperio mexicano y mantener así el estado de privilegios que les suponía el control que habían ejercido sólo hasta cierto punto durante la colonia.
Aycinena recurre a una metodología de comparación entre el caso centroamericano y el caso estadounidense y muestra, a través de la exposición de ambos casos, que el proceso centroamericano de conformación de una federación de Estados es un proceso viciado de origen, pues ha tenido como trasfondo el pacto entre regiones desiguales y que no se encuentran en condición de “soberanía, independencia y libertad”. Eso explicaría, en opinión de este autor, el hecho de que la federación haya entrado en una notoria crisis política, cuya manifestación más palpable fueron las guerras entre algunos de los Estados que la conformaban. Esta crisis limitaba no sólo la vida armónica de los pueblos sino también el fortalecimiento de las instituciones y el crecimiento económico. Las guerras intestinas entre los diferentes Estados serían la prueba de que entre estos no mediaba un pacto entre iguales, sino la imposición de un consenso entre minorías a la mayoría de los Estados.
Partiendo de esa problemática, Aycinena recomienda la disolución del pacto que da vida a la federación, para que antes de ésta se dé vida a cada uno de los Estados desde sus propias condiciones políticas y que, siendo soberanos e independientes, éstos, después de constituirse como Estados, puedan concurrir en un proyecto común, como es una federación, proyecto que pueda respetar las diferencias entre los Estados e incorporar a cada territorio en la medida en que pueda garantizarse una reciprocidad de trato entre sus miembros, contrario a la práctica que estaba siendo común en el marco de la federación centroamericana. El ejemplo de Aycinena es la disposición del ejército y el auxilio de los diferentes miembros de la nación estadounidense, que contrapone a las agresiones armadas entre los Estados centroamericanos.
**
Estar de acuerdo o no con la posición que desarrolla Juan José Aycinena, no necesariamente se reduce a una opción dicotómica. Su postura es bastante clara en cuanto a la crítica de la federación y de cómo estaba funcionando este ente administrativo en el plano práctico. En tal sentido, no puede acusarse a Aycinena de que denuncia una situación inexistente. La crisis de la República Federal Centroamericana era innegable. Tampoco puede negarse que su explicación resulta plausible, aunque limitada, y que tal iniciativa permite una aproximación comprensiva a la crisis de la federación, que va más allá de la casuística o de las explicaciones personalistas que hacen depender el curso de la historia de las decisiones de tal o cual personaje, y que son las explicaciones que el mismo Aycinena a través de su texto combate.
Se ha mencionado que la explicación de Aycinena resulta limitada. Esto se debe a que el fracaso de la federación es vista como una deficiencia contractual, es decir, como un defecto en la forma en que se celebra el acuerdo de conformación de la República Federal, tal defecto se debe a que el acuerdo no se apega a las condiciones de la región, formada no por estados soberanos y libres, sino por regiones de los que la representatividad es poca y que por tanto, el acuerdo de asociación, más que un acuerdo, resulta ser una imposición. El problema pues se enfoca en la manifestación formal, legal, del proceso; precisamente por ello, una de las recomendaciones de Aycinena es la disolución del pacto de la federación para rehacerlo sobre la base de una previa constitución individual de los Estados.
Y aunque en parte esa explicación puede contener cierto grado de verdad, difumina uno de los factores fundamentales del análisis político, como es el de los intereses materiales de diversos sectores sociales y de los conflictos que tales intereses engendran. En este caso, los intereses pueden atribuirse a una intersección entre las condiciones de clase y de etnia, pues en la región centroamericana se habían configurado relaciones económicas y sociales en las que era determinante la clase social y la ascendencia étnica de las personas, a la vez esos intereses tenían cierta distribución geográfica. A la luz de esta perspectiva, atribuir que la federación adolece de una formación prematura, sobre la base de Estados no suficientemente desarrollados, resulta limitado, aunque no necesariamente falaz.
Los conflictos entre las diversas regiones remiten, por una parte, a los conflictos entre diversos sectores de las nacientes burguesías centroamericanas que pugnan por sus intereses particulares, no sólo como clase sino también como facciones dentro de esa clase. Por ejemplo, es sabido que en el área que ahora es El Salvador predominaban intereses de grupos añileros, en contraposición –o en competencia- con los grupos de otras áreas como Guatemala o Costa Rica. Por otro lado, las luchas eran lideradas por grupos de ascendencia criolla, por lo que no eran luchas por reivindicaciones populares (de mestizos ni mucho menos de indígenas), haciendo así patente el carácter de clase y étnico de los conflictos, no ceñido a un análisis que reduce la crisis de la federación a la pugna entre Estados no lo suficientemente “maduros” o con menor nivel de soberanía.
**
En función de lo ya desarrollado puede decirse que discrepar con el planteamiento de Aycinena no corresponde con una opción dual, pues cabe reconocer cierto nivel de factibilidad en su análisis, siempre que se reconozcan sus limitaciones y asumiendo, desde esa crítica, una posición desde la cual el problema de la crisis de la República Federal Centroamericana puede ser mejor comprendido. En última instancia, la postura de Aycinena debe ser asumida como la postura de un sujeto histórico concreto: la del intelectual que, con las limitaciones del momento, se enfrenta a una realidad en marcha, realidad compleja y contradictoria, y ante la cual debe tomarse partido.
Es claro que la opción de Aycinena se corresponde con su posición de clase, como sujeto que pertenece a la clase dominante y que como tal defiende sus intereses. No en balde habría de participar en política y ejercer desde la academia una defensa de las perspectivas conservadoras y un ataque del proyecto liberal. No en balde tampoco habría de jugar en el terreno de la realpolitik como un sujeto maquiavélico en el pleno sentido del término: alguien que estaba dispuesto a pactar con el rival político o a engañarlo si fuera necesario, como lo hizo con Morazán en el momento del último estertor de la Federación.
Hay que reconocerle sí, la sagacidad política, así como un abordaje más preclaro y más realista en comparación con sus homólogos liberales, quienes desde la emoción y el entusiasmo de gestionar una región políticamente casi nueva para el mundo, tuvieron el desatino de confiar quizá poco en la razón y mucho en el sentimiento de ruptura con el pasado colonial, lo cual pese a todo no se daba en términos reales y significativos. La región centroamericana nacía para el mundo moderno con muchas taras y muchas malformaciones, pero no era culpa de esa región ni de quienes trataron de hacerles frente. Su génesis estaba inserta en el entramado de relaciones sociales y económicas de carácter capitalista que comenzara a expandirse de forma global en octubre de 1492.
Referencias bibliográficas
Alda Mejías, S. «El debate entre liberales y conservadores en Centroamérica. Distintos medios para un objetivo común, la construcción de una república de ciudadanos (1821 – 1900)». En: UNED. Espacio, tiempo y forma. Serie V. T. 13. España. 2000. Págs. 271 – 311.
Aycinena, J. El toro amarillo. Editorial José de Pineda Ibarra. Guatemala. 1980.
Chandler, D. «La casa Aycinena». En: Anuario de Estudios Centroamericanos. Universidad de Costa Rica. Costa Rica. 1978. Págs. 163 – 169.
Facio, R. «Trayectoria y crisis de la Federación Centroamericana». En: La Universidad. Núms. 1 – 2. Editorial Universitaria. El Salvador. 1960.
Martínez Pelaez, S. La patria del criollo. EDUCA. Costa Rica. 1970.
Pinto Soria, J. C. «La independencia y la federación (1810 – 1840)». En: Pérez Brignoli, H. (ed.). Historia general de Centroamérica (III): De la Ilustración al liberalismo. FLACSO. Costa Rica. 1994.
Torres Rivas, E. «La restauración conservadora: Rafael Carrera y el destino del Estado nacional en Guatemala». En: Universidad Nacional de Colombia. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura. Núm. 35. Colombia. 2008, Págs. 337 – 372.
Vásquez Vicente, G. «Nacimiento y ocaso de la Federación de Centro América: entre la realidad y el deseo». En: Revista Complutense de Historia de América. Vol. 37. Madrid. 2011 Págs. 253 – 275.
Woodward, R. «Cambios en el Estado guatemalteco en el siglo XIX». En: Taracena, A. y Piel, J. Identidades nacionales y Estado moderno en Centroamérica. FLACSO. México. 1995.
Woodward, R. «La política centroamericana de un caudillo conservador: Rafael Carrera, 1840-1865». En: Universidad de Costa Rica. Anuario de Estudios Centroamericanos. Vol. 9. Costa Rica. 1983. Págs. 55 – 68.

Alberto Quiñónez Castro. Investigador social. Economista por la Universidad de El Salvador (UES), maestro en derechos humanos por la Universidad de San Martín (UNSAM) y doctor en filosofía por la Universidad Centroamericana de El Salvador (UCA). Poeta y ensayista. Ha publicado: Hierro y abril (Editorial Equizzero, 2014); Del imposible retorno (DPI, 2018) y Poemas del hombre incompleto (DPI, 2019).