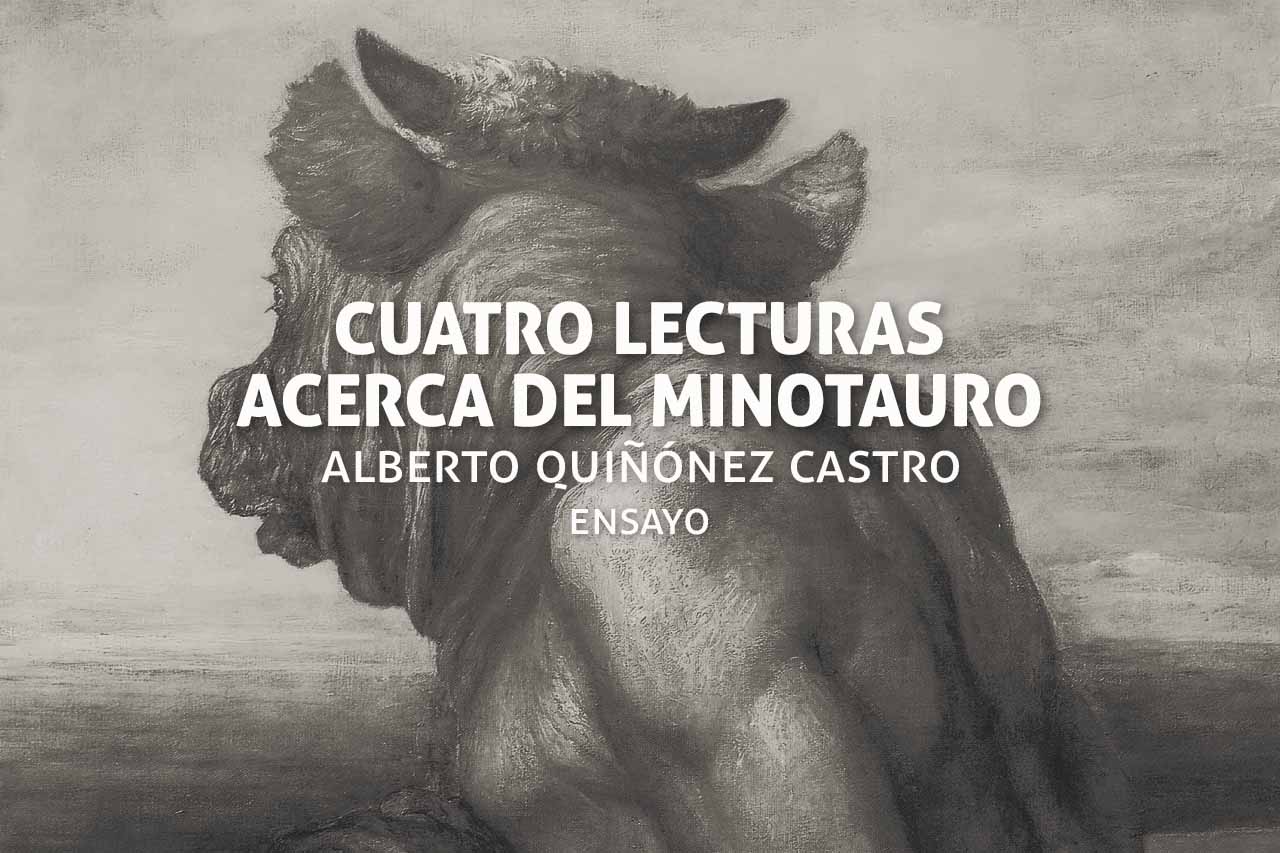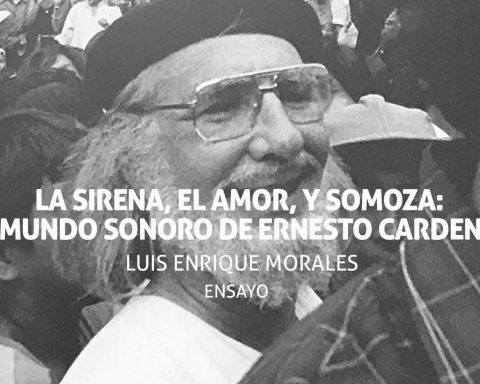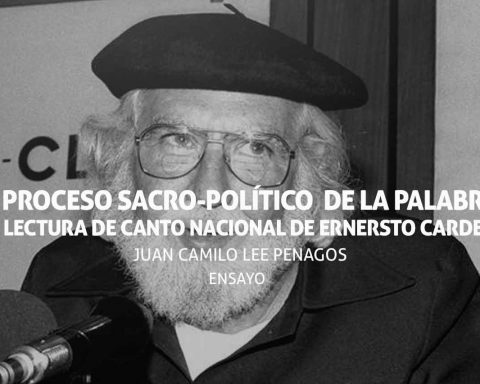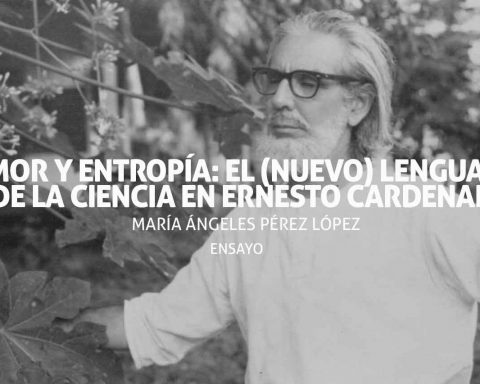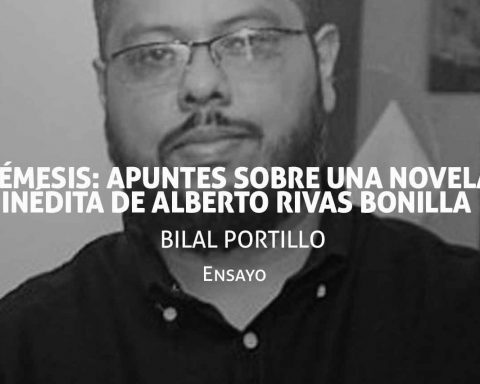Alberto Quiñonez regresa al mito del Minotauro por medio de varias interpretaciones. Borges, Cortázar, Hegel y Marx, son los puntos cardinales de esta nueva visita al mito
Alberto Quiñonez Castro | Investigador social, poeta y ensayista
I
Es suficientemente conocido el mito griego del Minotauro. Un ser nacido con cuerpo de hombre y cabeza de toro, encerrado en un laberinto por el rey Minos, tirano del mundo heleno cuya sed de poder lo encumbró hacia el favor de los dioses y luego lo despeñó. Los diferentes autores griegos coinciden en las líneas más generales del mito: el cuerpo, el rostro, el laberinto. Los detalles –quizá- no sean los más importantes.
La lectura más tradicional del mito griego del Minotauro indica que su forma monstruosa le viene –como a otros personajes de esa mitología- de la fantasmagoría que representa una cabeza de toro en el cuerpo de un hombre. Es, claro, una explicación plausible. No hace falta más que imaginar lo terrible de los deseos, de las maneras, de un ser tal. Para una cosmovisión como la griega, preocupada como lo fue en la comprensión del mundo como una manifestación del orden, lo monstruoso está más bien en la composición híbrida de un ser que transgrede una doble naturaleza, la del hombre y la del animal[1].
El Minotauro es, de hecho, la manifestación de una transgresión. Nacido de la desobediencia de Minos y del deseo prohibido de Pasifae. La historia funge como alegoría del ser tentado a trasgredir su esencia (ousía), a abandonar su naturaleza (physis). La hybris (de ahí lo híbrido) es traducido en muchas fuentes, precisamente, como insolencia frente al destino cuya única consecuencia posible es el castigo.
El Minotauro es pues la concreción del castigo que Minos ha llamado sobre sí. Pero la maldición es más que la vergüenza, más que la propia recriminación perpetua, más que el mantener vivo al producto de la desgracia. Es también la escalada de la muerte sobre los jóvenes de Atenas, su conversión en ofrendas de sangre. Minos debe mantener al Minotauro en el laberinto para mantener su poder.
En esta versión Teseo cumple un rol no solo moral, sino también político: rompe con el sacrificio ritual que ha apañado la gestión de la cosa pública. Pero esa recomposición la hace, también, por la fuerza brutal del asesinato. Teseo impone la fuerza de su espada sobre lo indeseado que, sin embargo, carece de culpabilidad: es el mal inoculado. Pero lo hace sobre la necesidad de restaurar el orden de los dioses, dueños del mundo, dueños de la verdad, dueños del destino.
Ningún mal puede ser eliminado por un mal mayor que busca el orden a costa de la sangre. La victoria de Teseo sólo marca la reproducción del mal, la marea sin cesar de la sangre, el hambre sin freno de las bestias, el olvido de la víctima en el seno del monstruo. Teseo, traedor de la calma, es también aportador de la muerte. Hay quienes ven en la versión griega del Minotauro la lucha entre la civilización y la barbarie. ¿Pero de qué lado está la barbarie en un mundo que reivindica como política la muerte?
II
En no más de tres cuartillas y a mediados del siglo XX, Borges revisitó el mito del Minotauro. Una primera lectura de ese texto invita a abandonar la interpretación heroica en la que Teseo sale glorioso del laberinto tras una lucha a muerte con el monstruo. También supone abandonar la interpretación dramática en la que el Minotauro muere como una víctima. En esta versión el Minotauro es un estoico para quien el laberinto no es más que una adversidad pasajera del mundo terrenal.
Para Borges, el Minotauro es una especie de Juan el Bautista, ese asceta que profetiza la llegada de un salvador –su salvador. El Minotauro es un profeta de sí mismo: preconiza que un salvador le llegará y que ha de absolverlo del sufrimiento que está más allá del laberinto, en el mundo ordinario de los hombres sujetos a la contingencia. En esta versión, el Minotauro no sufre su destino, sino que es liberado por él en la muerte.
El Minotauro de Borges es, sin embargo, el más trágico. Es quien se entrega a la muerte con la conformidad de su destino. Parecería que Borges piensa al Minotauro como Albert Camus pensó a Sísifo: como una sombra que asume dichoso el castigo. Pero el Sísifo de Camus es la encarnación de la rebeldía: es la asunción consecuente de la propia decisión existencial de transgredir. En Borges, al contrario, el Minotauro espera de forma paciente su destino, no va ni siquiera hacia él, lo asume con la tranquilidad que un animal asume el transcurrir de un tiempo del cual ni siquiera tiene conciencia. El laberinto no tiene ni siquiera puertas, no está ni siquiera cerrado.
Si el mito sugiere la lucha entre la civilización y la barbarie, en la versión de Borges ha ganado el animal. No hay atributo más humano que la contradicción frente a lo dado. Resistir el destino de la muerte no es el atributo de la barbarie que se aferra a existir, sino la manifestación de lo humano que se yergue con toda su voluntad frente al designio de una muerte irracional. La voluntad de vivir es el motor de la contradicción humana frente a lo dado, su recurrir a la resistencia.
Si el Minotauro de Borges es el más trágico –porque prevé su destino, porque lo asume con tranquilidad-, es también el más actual. El espíritu de los tiempos que algunos catalogan como posmodernismo ha normalizado como identidad política la conformidad individualista. No hay nada más allá de la propia exaltación, más allá de la imagen vacía, del discurso sin peso, del interés propio. Sólo lo superfluo importa mientras llega el final.
Teseo relata, al final del cuento de Borges, que el Minotauro ni siquiera se defendió. Ateridos en la celda abierta –en el laberinto abierto- de un «mundo sin corazón, de una época sin espíritu» hordas de minotauros asumen con naturalidad un sino constituido por la tragedia. Piden y abrazan la muerte. Bajan las manos para no defenderse frente a la boca hambrienta de un tiempo sin historia.
III
Cortázar, al reescribir la lucha entre Teseo y el Minotauro, propone no una lucha entre el hombre y el monstruo, sino una lucha del hombre contra sí mismo. La verdadera disputa de poder se da entre dos reyes, de ahí el nombre. Sin embargo, los reyes no son Minos ni Teseo, sino el animal y el hombre. Por un lado, Teseo y Minos, hombres los dos, portadores del ideal griego de la belleza, el poder y la razón. De otra parte, el Minotauro, como representación de la naturaleza animal del hombre, que reina en los subterfugios de la conciencia. De ahí la cabeza de toro, el recordatorio perenne de su origen.
Cuando Teseo se enfrenta al Minotauro no es contra un monstruo con quien pelea, sino contra él mismo. Se enfrenta al yo más oculto, a lo que no puede ver cuando se inclina sobre las aguas claras de los ríos de Atenas, pero que late en cada vena del joven mancebo que lo sabe ineludible. La «humanidad» de Teseo es el ideal de la razón, de la mesura. Ese ideal es por tanto la negación misma de la humanidad, o de una parte constitutiva de ella, en tanto que ésta tiene a su base la materialidad, la bestialidad del hombre. ¿Por qué el Minotauro representaría precisamente lo contrario? Porque es fruto de la desviación animal de la humanidad: hijo de Pasifae –mujer de Minos- y de un toro blanco salido de las aguas. Para superar esa desviación es preciso negar al cabeza de toro, esconderlo, acabarlo. En nombre de la creación de un hombre nuevo, la aniquilación del icono animal se vuelve necesario.
Teseo, como vindicador de una humanidad hipócrita, viaja a Creta para entregarse como sacrificio al laberinto. Ese sacrificio es necesario para poder vencer al Minotauro. En su encuentro con Minos y Ariana, Teseo recibe de Ariana un ovillo para que pueda volver a la entrada. Sin embargo, los motivos de la hija de Minos son el amor y el deseo que siente por su hermano, el Minotauro. Para que éste vuelva le entrega a Teseo y con él, la ruta de salida. Cuando Teseo encuentra a Asterión, la lucha parece inevitable: el cabeza de toro ansía regresar a los patios llenos de sol del palacio de Cnosos, a los besos del agua de sus jardines. Acabar con el ateniense es la llave para lograrlo. Pero el Minotauro se entrega al hierro de Teseo, sin presentarle batalla.
Ese acto sacrificial, propio de todos los mitos mesiánicos, se explica como un acto necesario en la que el sacrificado alcanza su propósito a través de la transmutación: de su existencia real hacia su existencia simbólica, su sacrificio fija sus fines como imperativos en la conciencia de los acogidos. He ahí la superación de la destrucción del hombre, la falsa victoria de ese Teseo reducido a máscara, a nombre y artefacto. Hay que ver en la entrega de ese Cristo bicorne, desangrado en su laberíntica cruz de mil brazos, al redentor de nuestra parte oscura.
IV
Para Borges y para Cortázar el Minotauro es portador de una conciencia de un más allá esperanzado. En Borges es conciencia de la liberación metafísica a partir del estoicismo, en Cortázar lo es de una subjetividad autorreconocida en su complejidad. En ambos casos la tragedia está inoculada y el Minotauro asume esa tragedia como parte de una dialéctica de la salvación: es la muerte la que reivindica.
Hegel –el gran aplicador moderno del método dialéctico- formuló, en la dialéctica del amo y del esclavo, que éste asume la derrota. El miedo pudo más que su fuerza y pudo más que su honor, por eso asume que ha perdido. Entrega su dignidad como parte de su muerte simbólica. No tiene otro camino que convertirse en esclavo para sobrevivir, sujeto a ser objetualizado, a ser sostén material del amo. Pero, el esclavo, cuyo destino es la degradación en el dolor y la desdicha en el trabajo, encuentra en el poder creador de la praxis material su posibilidad de emancipación.
Es sabido que Marx repensó la dialéctica del amo y del esclavo en términos de un análisis sociopolítico: es el sujeto social dominado el que ha sido llevado por las condiciones históricas a su opresión. El esclavo no perdió, fue derrotado. Y fue derrotado a pesar de lidiar con el miedo, a pesar de su entrega, de su honor, de su muerte. Fue esclavizado más allá de la muerte, para esclavizar en el acá de la vida su reducto material. En esa opresión, el esclavo o el proletario se encuentran en la posibilidad de asumir su miseria y de actuar contra ella gracias a la praxis a la que fue sentenciado.
En todas las versiones, antiguas o modernas, el Minotauro muere a manos de Teseo. La interpretación de la versión de Cortázar puede indicar que esa muerte –ese asesinato- es la alegoría de una sumisión que se prolonga de forma simbólica a partir de una originaria lucha a muerte, como en la filosofía hegeliana. En línea con Marx, esa historia de la dominación se prolonga hasta el régimen actual de deshumanización de la vida material, que no sólo se manifiesta en el plano de la producción económica sino en toda la vida social. Ahí, la animalidad de Asterión es producto del dominio del amo y su mito representa la figura del hombre esclavizado hasta la bestialidad. El minotauro no es dominado por ser reducto de la animalidad, sino que es convertido en bestia porque ha sido dominado.
El Minotauro no es el cristo que se entrega, como en Cortázar, como sostén soteriológico de la humanidad. No es, tampoco, el anunciador del mesías, como en Borges, que prefigura con su muerte el don martirial de un profeta ad infinitum. El Minotauro es el hombre llevado al límite del animal, es la bestia esclavizada que, todavía, ve con ira desde más allá del ojo del ingenuo trabajador el mundo que le ha sido arrebatado. Es el esclavo adentro del esclavo. Su liberación implica desatar la desgracia, pero también la redención.
[1] Es precisamente en estos términos en que lo refiere Eurípides, y así mismo lo expresa Plutarco.

ALBERTO QUIÑÓNEZ CASTRO. Investigador social. Economista por la Universidad de El Salvador (UES), maestro en derechos humanos por la Universidad de San Martín (UNSAM) y doctor en filosofía por la Universidad Centroamericana de El Salvador (UCA). Poeta y ensayista. Ha publicado: Hierro y abril (Editorial Equizzero, 2014); Del imposible retorno (DPI, 2018) y Poemas del hombre incompleto (DPI, 2019).