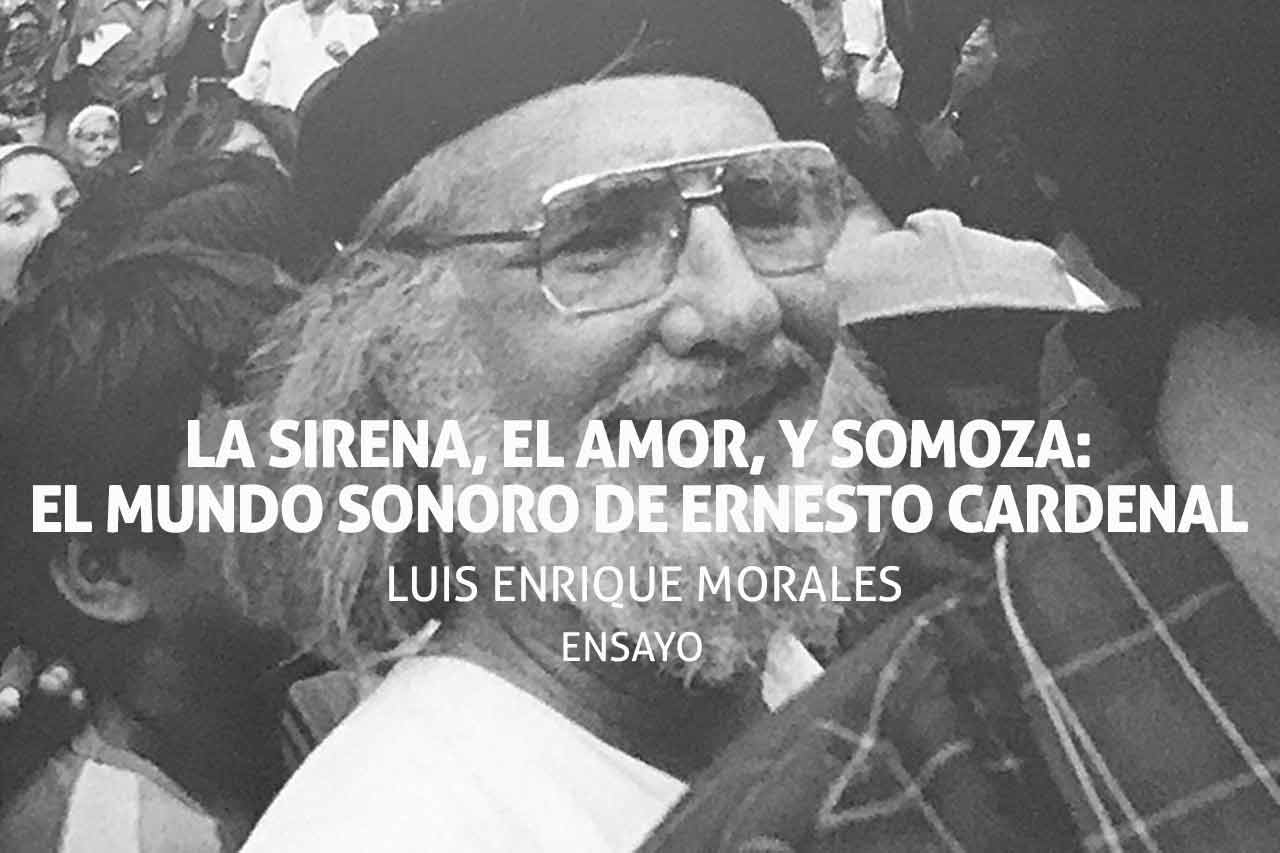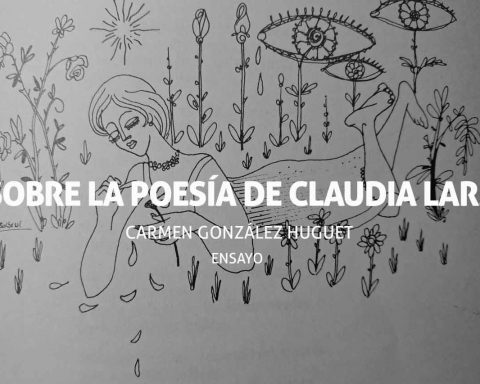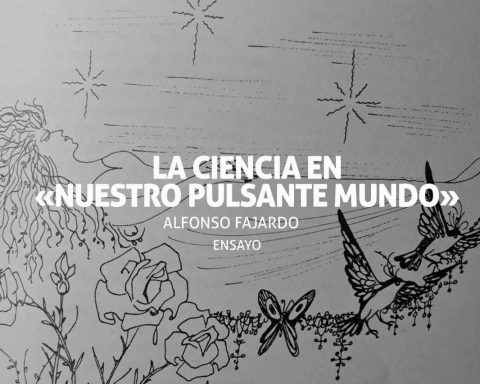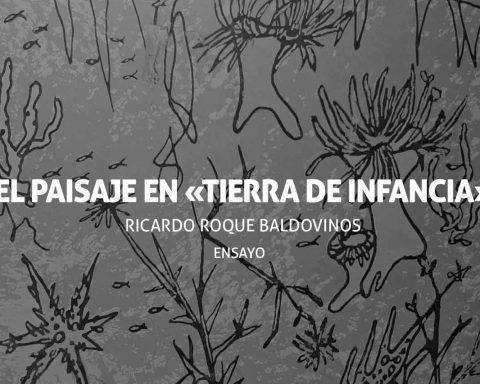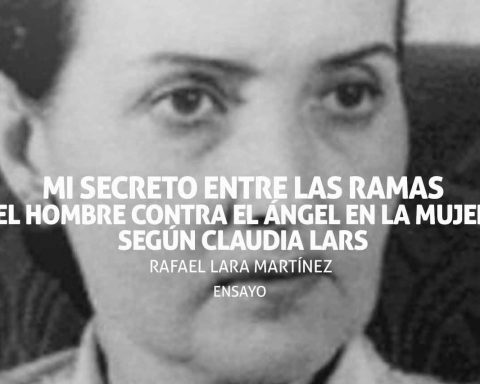Ernesto Cardenal cultivó el epigrama como parte de su Corpus Poético. El escritor guatemalteco Luis Enrique Morales analiza esta faceta del aclamado poeta nicaragüense
Luis Enrique Morales | Aforista, ensayista, cronista y reseñista guatemalteco.
Han pasado cien años desde el nacimiento del gran poeta nicaragüense Ernesto Cardenal. Tal como lo menciona José Miguel Oviedo, él no es un hombre de la vanguardia nicaragüense, pero sí un heredero directo e innovador de raíz popular. Es la máxima expresión del «exteriorismo», de la poesía impura; poesía de lo real, un desprendimiento verbal del mundo objetivo.
Varios críticos coinciden en que es una de las figuras poéticas más influyentes del siglo pasado y comienzos de este, tanto por su obra como por su perfil humano e intelectual. Fue sacerdote, místico, estableció una comunidad de poetas campesinos, fue activista político contra Somoza y luego defensor del gobierno sandinista. Gran conocedor de la poesía y la cultura indígena de Nicaragua; creyente de la Biblia, del marxismo, del pacifismo y de los movimientos armados de liberación. Fue ministro de Cultura; en fin, un hombre de muchas facetas. Por ello, varios escritores como Neruda, Benedetti, Poniatowska, Ramírez y Belli le han rendido homenaje.
La obra de Ernesto Cardenal es extensa. Epigramas (1961) es su tercera publicación y de suma importancia para la literatura latinoamericana por dos aspectos: rescata el género epigramático, influenciado por Ezra Pound, quien direccionó a Cardenal hacia los poetas latinos, entre ellos Catulo y Marcial; y porque es una obra válida para nuestros tiempos, de lo cual nos ocuparemos.
El epigrama fue, históricamente, una forma menor: un género breve, asociado a la sátira, el homenaje o el epitafio. En la antigüedad, los epigramas se escribían para ser inscritos; es decir, muchos de ellos eran inscripciones que celebraban, advertían o maldecían. Una característica más es la agudeza final. Gracias a Cardenal, a este género se le incorporó la política, el amor y el dolor.
En cada epigrama se funde una experiencia compleja, se entreteje lo exterior con lo íntimo y se entrelaza lo temporal con lo atemporal, usando un lenguaje coloquial mezclado con sentimientos y discursos. Cada texto mantiene una forma estética, directa y comunicativa, valiosa para este siglo tan convulso:
Me contaron que estabas enamorada de otro
y entonces me fui a mi cuarto
y escribí ese artículo contra el Gobierno
por el que estoy preso.
Los cuatro versos son contundentes y el final es como un martillazo. Hay ambigüedad en el poema, provocada por el primer verso, porque ese otro puede ser un tipo cualquiera o el gobierno. También la sonoridad generada por las últimas palabras de cada verso causa la falsa ilusión de una rima que produce un pequeño choque cuando se llega a “Gobierno” y confusión cuando se llega a “preso”. Parece intencional: se busca transmitir la prisión del amor o de la política. Como “Gobierno” empieza con mayúscula, podría ser un nombre propio. Además, es válido preguntar por qué se fue a su cuarto y no a la cocina, la sala o el comedor a escribir; creo que la decisión es deliberada: hay paronomasia entre “cuarto” y “harto” produciendo mayores emociones en el lector.
La brevedad es fundamental y se lleva al límite en el siguiente epigrama, que podría ser un tuit:
Tú no mereces siquiera un epigrama.
Es célebre por su brevedad y por todo lo que condensa. Su composición gramático-sintáctica es asombrosa. Asimismo, en los epigramas clásicos el poeta buscaba un rival a quien dirigir sus textos, como lo demostró Marcos Ruiz Sánchez. Entonces, en este epigrama es válido preguntar: ¿a quién se lo escribió? ¿A Somoza? ¿A Claudia? ¿A alguna de las muchachas que leerán los epigramas en el futuro? ¿A la Guardia Nacional? ¿A él mismo? Ese epigrama de seis palabras se justifica en el comienzo del libro con el epígrafe escrito por Catulo: “…pero no te escaparás de mis yambos…”. Cardenal sigue la lógica de buscar al “enemigo” y escribirle: por ello hay intertextualidad y dialogo.
Se encuentran más intertextualizaciones con poemas clásicos; por ejemplo, en imitación a Propercio toma un motivo de la recusación y escribe ese epigrama actualizándolo un poco. En todo el libro hay algunas técnicas literarias: la superposición, la yuxtaposición, la vaguedad, los juegos fonético-semánticos y las metáforas de contraste. También hay repeticiones y ambigüedad en el lenguaje figurado:
De pronto suena en la noche una sirena
de alarma, larga, larga
el aullido lúgubre de la sirena
de incendio o de ambulancia blanca de la muerte,
como el grito de la cegua en la noche,
que se acerca y se acerca sobre las calles
y las casas y sube, sube, y baja
y crece, crece, baja y se aleja
creciendo y bajando. No es incendio ni muerte:
Es Somoza que pasa.
Aquí no solo se aborda la existencia y la política: se encuentran juegos fonéticos que suenan armoniosamente. Cardenal yuxtapone elementos como la “sirena”, el “aullido”, la “noche” y “Somoza”, y se percibe cómo el poema transmite el movimiento y la proximidad de esas sirenas con la muerte o el peligro, que a veces parece alejarse y acercarse. Cardenal traza una línea difusa entre el posible significado figurativo de Somoza, se asimila con la alerta que causa el thanatos, el miedo de la noche, la alarma del peligro o incluso la esperanza (a veces ilusión) de salvación por una sirena o la política.
Además, se pueden encontrar repeticiones de palabras, como en este siguiente epigrama. Una muestra más de la fuerza que se condensa en lo breve y de cómo el amor, en muchas ocasiones, excede la comprensión humana. Se demuestra la poesía como último recurso para expresarlo. Cardenal lo dice así:
Si tú no estás en Nueva York
en Nueva York no hay nadie más
y si no estás en Nueva York
en Nueva York no hay nadie.
Se ve la constante repetición del nombre de la gran ciudad, cuatro veces, casi una obsesión. Una ciudad tan poblada genera un efecto contradictorio y ambiguo entre lo que es estar “lleno” y el significado emocional tomado. La repetición también funciona como juego fonético, pero, ante todo, expresa la sensación de lo incomprensible: el amor, el dolor y la soledad, transmitida por esa contradicción y ambigüedad generada por Nueva York. ¿Cómo puede estar una ciudad como esa vacía por la falta de una sola persona?
Cardenal, además de incorporar la política al género del epigrama, también dio voz y sentido a sensaciones que nos sobrepasan: el amor, la ausencia, la muerte y el miedo. La brevedad no desgasta palabras y exige, ante todo, saber colocarlas en su lugar. Hay enseñanzas en la repetición, la ambigüedad, el rescate de los clásicos, las yuxtaposiciones y los juegos fonético-semánticos; también, la importancia de sobreponerse al tiempo en que se escribe y el valor de la atemporalidad en una obra. Además, los epigramas de Cardenal son lecciones para estos tiempos tan convulsos, lecciones de supervivencia: al siglo, a la política, a todo aquello que nos excede. También recuerdan: no todo lo que parece un tuit lo es…

Luis Enrique Morales. (Quetzaltenango, Guatemala, 1989) es aforista, ensayista, cronista y reseñista. Autor de Aforismos y otras mentiras, Aforismos de noviembre y de la crónica Recuerdos memorables. Es columnista en gAZeta de Guatemala y reseñista en la revista literaria Agradecidas Señas. Ha colaborado también en diferentes revistas y periódicos. Actualmente se dedica a la traducción de aforística sueca al castellano.