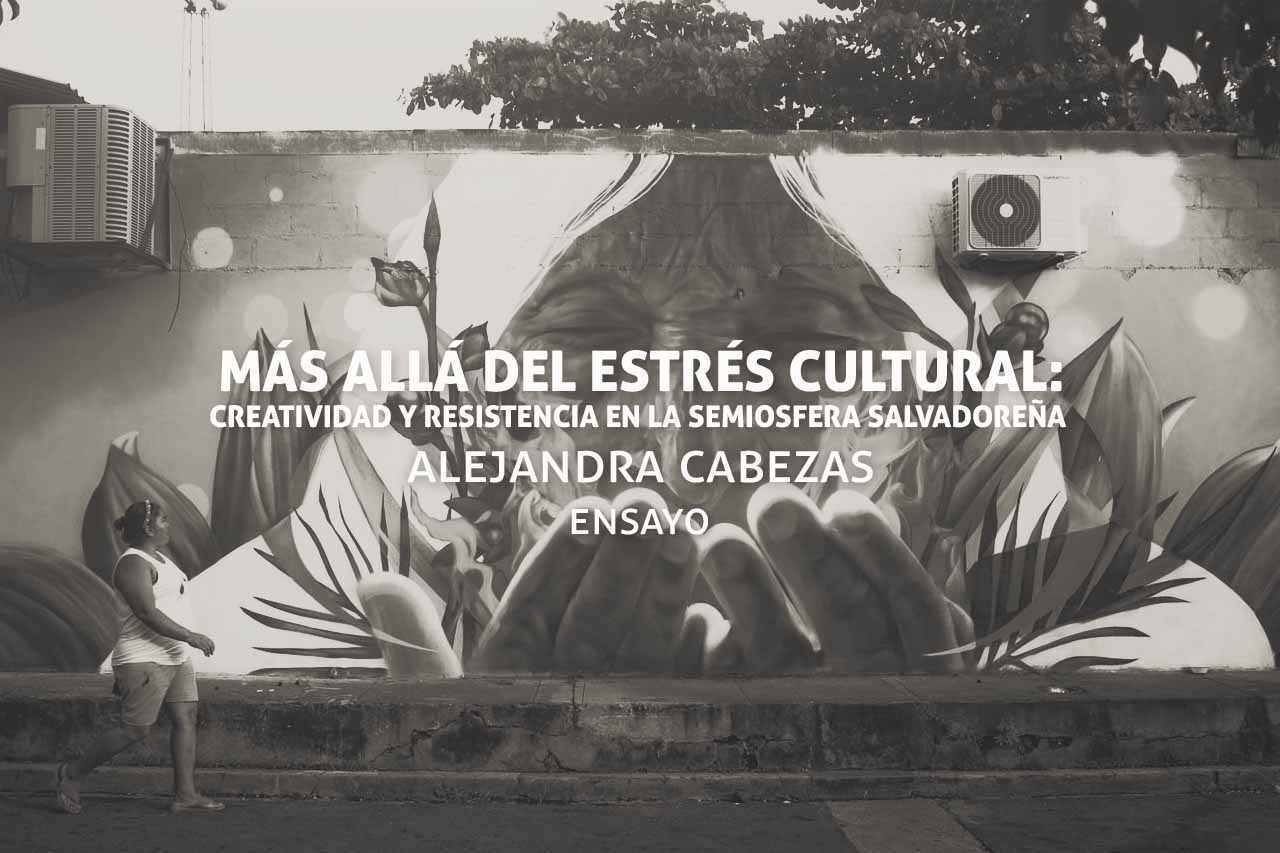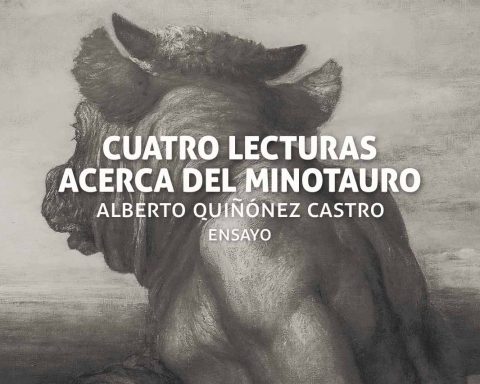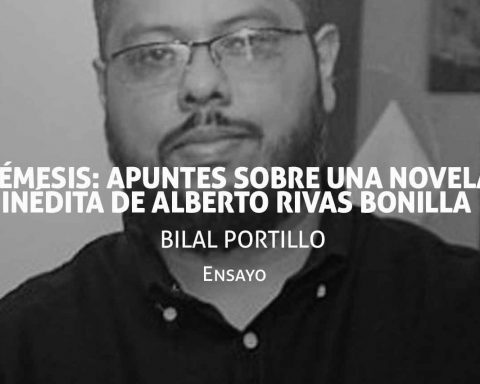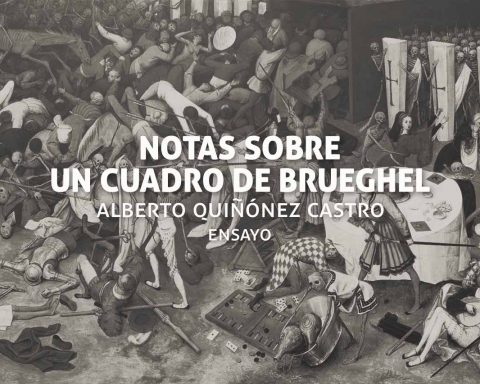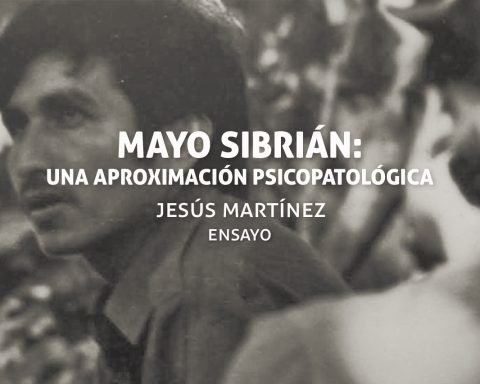La semiosfera es el ecosistema donde los signos —visuales, sonoros, textuales— existen, interactúan y generan significado. Es un espacio vivo y orgánico, en permanente cambio, análogo a cómo la biosfera es el espacio donde se da la vida
Alejandra Cabezas | Historiadora del arte, museógrafa y curadora salvadoreña
Cada cierto tiempo reaparece en los círculos críticos y culturales un cliché cómodo: «de la crisis nace el arte». Esta frase suele explicar la abundancia de producción artística en tiempos de guerra, violencia o caos político. Pero ¿y si esta frase fuera una trampa? ¿Y si el sufrimiento no fuera una chispa creativa, sino un peso que deforma y condiciona lo que producimos?
Para cuestionar esta narrativa, conviene mirar nuestra historia cultural desde un marco más amplio: la semiosfera, un concepto introducido por el semiólogo estonio-ruso Yuri Lotman. La semiosfera es el ecosistema donde los signos —visuales, sonoros, textuales— existen, interactúan y generan significado. Es un espacio vivo y orgánico, en permanente cambio, análogo a cómo la biosfera es el espacio donde se da la vida.
Por ejemplo, los signos visuales en la ciudad —murales, símbolos, arquitectura— forman parte de esta semiosfera, donde el significado se negocia y reconfigura constantemente. La semiosfera está compuesta por tres zonas: el núcleo, que alberga los signos del poder y la cultura autorizada; la periferia, donde se concentran los signos de disidencia e innovación; y los bordes, donde surgen los signos desplazados o impuestos por contacto con otras culturas.
En El Salvador, la semiosfera ha estado en tensión constante desde el primer gran choque cultural: la conquista. Los signos indígenas —desde los petroglifos hasta los textiles— no desaparecieron. Se adaptaron, se transmutaron y se resignificaron en diálogo conflictivo con los nuevos núcleos de poder: a veces ocultos por los creadores, y a veces apropiados por los opresores. Podríamos llamar a estos primeros símbolos nuestro núcleo primogénito: un lenguaje visual que existía para sí mismo, dentro de su propio universo cultural. Este núcleo estaba formado por un entramado de signos: la organización espacial de los asentamientos, la iconografía en cerámica, las narrativas orales codificadas en danzas y rituales, e incluso los patrones de color que marcaban identidad y territorio. Era un sistema cerrado, autorreferencial, que no necesitaba validación externa para producir sentido.
La presión histórica no ha disminuido. Si entendemos el estrés cultural como la tensión que fractura o acelera los códigos tradicionales, entonces este ha sido constante en nuestra historia. Y aquí hay una distinción crucial: la innovación cultural rara vez surge del centro; brota en las periferias, en los espacios donde los significados se remezclan y donde la creatividad opera como acto de resistencia.
El núcleo —la «cultura autorizada»— se ha encargado de preservar un relato ordenado y estable. No hay ejemplo más actual que el Centro Histórico de San Salvador, donde la rehabilitación urbana convive con el desplazamiento —físico y simbólico— de las comunidades originarias que lo habitan. Situar este fenómeno en perspectiva histórica revela que forma parte de un ciclo recurrente de apropiación, reorganización y resignificación que se repite desde la colonia. El lenguaje visual del núcleo tiende a ser sintético; el de la periferia, orgánico y en constante reinvención. Uno se impone; el otro se ingenia, muchas veces de manera inconsciente. La periferia no es un lugar de dolor que crea por necesidad, sino un espacio de resistencia que crea por naturaleza.
Nuestros signos primogénitos han atravesado distintas fases: absorbidos por el arte modernista al servicio de élites, convertidos en símbolos turísticos y comerciales, y, a la vez, preservados en su esencia original. Lo que alguna vez fue petroglifo hoy puede aparecer como mural, graffiti o instalación urbana. La semiosfera no se limita al arte visual: abarca la arquitectura, el urbanismo, los medios de comunicación, el sonido y la tecnología. Son lenguajes que coexisten, chocan y se transforman bajo la presión de su tiempo.
El auge de artistas multidisciplinarios que integran instalación, performance, video o intervención urbana no es casualidad: refleja un momento en que los lenguajes artísticos se interconectan y dialogan. Las periferias culturales, los espacios alternativos y las comunidades creativas emergentes funcionan como laboratorios simbólicos, donde lo tradicional se mezcla con lo global, lo digital y lo popular, generando nuevos ciclos de significado.
La cultura salvadoreña no existe en un presente aislado. Está hecha de estratos superpuestos, donde cada signo lleva consigo la memoria de otros signos. Nuestros símbolos primordiales —los que nacieron antes de la conquista, antes del Estado, antes incluso de lo que hoy llamamos «El Salvador»— siguen ahí. No son ruinas ni piezas de museo: son parte de una semiosfera viva que nos antecede y nos sobrevive. La cultura visual es un terreno sedimentado donde cada capa conserva huellas de otras épocas.
Acceder a nuestros signos primogénitos no es un gesto arqueológico: es un acto creativo y presente. Si la cultura autorizada busca estabilidad, el artista puede buscar conexión. Si el núcleo institucional organiza el relato, la periferia puede buscar resonancia. Y en esa resonancia, en ese diálogo con el pasado más antiguo, puede surgir la verdadera innovación: no como repetición de formas, sino como reactivación de sentidos.
Este acceso no se concede por decreto: se conquista con mirada atenta, con intuición, con la disposición de escuchar signos que no siempre se muestran a simple vista. El núcleo primogénito no está en un museo ni en un libro: está en las manos, en las calles, en las texturas, en las grietas del olvido. Y solo quien crea tiene la llave para abrirlo.
Reducir todo esto a una estética del sufrimiento es simplificar peligrosamente. La cultura visual salvadoreña no solo sobrevive a la tensión: se reinventa, resiste y produce nuevos sentidos. El Salvador no crea porque sufre; crea porque vive, incluso bajo presión. Y en esa persistencia —en esa tensión creativa entre pasado y presente— reside su verdadero núcleo de poder.

ALEJANDRA CABEZAS. Master of Arts in Museums and Heritage, es historiadora del arte, museóloga, y curadora formada en Estados Unidos, Europa y Asia. Ha trabajado en espacios culturales, sitios arqueológicos y colecciones patrimoniales, investigando la materialidad, la memoria y el cuerpo. Escribe poesía al anochecer, explorando los cruces entre deseo, territorio y ritual, con una estética profundamente arraigada en lo femenino y lo mesoamericano. Su trabajo ha sido publicado internacionalmente, tanto en el ámbito académico como en el poético. Ha sido nombrada Poeta del Mes por la revista YES, seleccionada por la Patchwork x Film Fellowship y reconocida como Poeta Glascock honorífica en el certamen de poesía más antiguo de Estados Unidos, organizado por Mount Holyoke College. Actualmente es docente de Historia de la Arquitectura y Sensibilidad Artística en la Universidad Dr. José Matías Delgado.