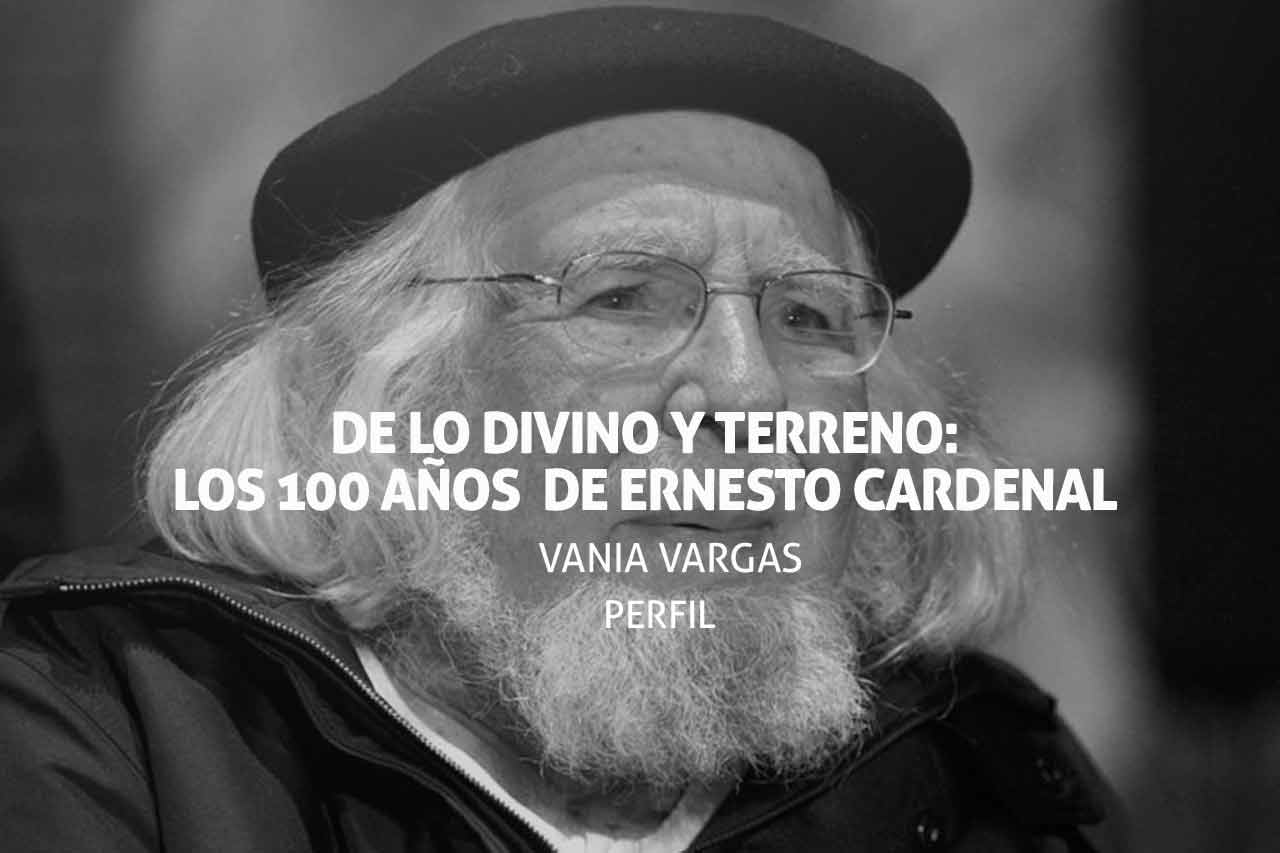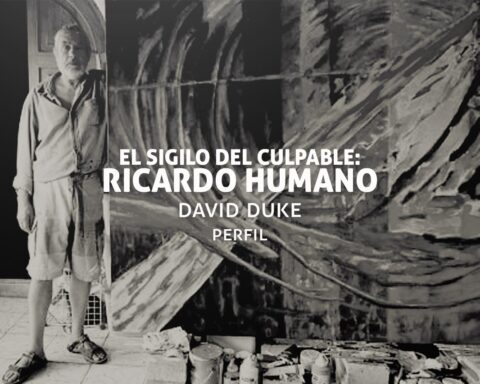En el año del centenario del nacimiento del poeta Ernesto Cardenal, la escritora guatemalteca Vania Vargas nos regala un completo perfil del aclamado poeta nicaragüense, una semblanza basada en los libros autobiográficos de Cardenal: Vida perdida, Las ínsulas extrañas y La revolución perdida
Vania Vargas | Escritora guatemalteca
Ernesto Cardenal llegó en 2025 a su primer centenario. Las noticias de la cultura anunciaron la aparición de publicaciones conmemorativas y mesas alrededor de las relecturas de su obra. En redes, se posteó su epigrama de juventud más famoso, aquel que dice que Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido, y se desempolvaron virtualmente las fotografías de quienes tuvieron la suerte de haberlo conocido, todas en un formato muy similar: poeta arrodillado a la altura de la silla de Cardenal durante alguna lectura de poesía o en el patio de la Casa de los Tres Mundos, en Granada, Nicaragua.
Allí fue en donde yo también lo conocí, y en donde también me arrodillé junto a su silla para tomarme una foto en la que aparezco con el poeta Francisco Morales Santos, con quien fuimos invitados, en 2017, para ser parte de la edición número XIII (la penúltima que se celebró allá) del Festival Internacional de Poesía de Granada. Que, durante una semana, convertía esa ciudad ―que además es su ciudad de nacimiento― en el nutrido punto de encuentro de la poesía del mundo.
Durante los 14 años que duró el Festival, decenas de poetas se presentaban durante lecturas colectivas que se llevaban a cabo en los atrios de las iglesias, la plaza central y los centros educativos y culturales de otras ciudades nicaragüenses, hacia donde los escritores eran trasladados para compartir su poesía y sus impresiones con pobladores y estudiantes de ese país.
Todo como parte de un ambiente festivo, en el que también participaba con su música Carlos Mejía Godoy, quien fue una de las voces representativas de la lucha de su pueblo durante la Revolución nicaragüense. Y en donde la orilla del Lago de Nicaragua se convertía, durante una noche, en el escenario de representaciones estudiantiles de danzas regionales. Un ambiente que evocaba con claridad la atmósfera de lo que debió ser el despertar cultural que nació en Nicaragua durante los años 80, esa década posterior al derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza, en la que el pueblo logró alcanzar su liberación, con el Frente Sandinista a la cabeza. Ese primer Frente, en el que también jugó un papel fundamental el sacerdote, el poeta, Ernesto Cardenal.
Cautivada por el momento y por el recuerdo, abrí, con curiosidad ―y sin mucho ánimo de embarcarme en una lectura a largo plazo― el primer libro de sus memorias, que apareció en 2003 y que se llamó Vida perdida. Empecé a leer. Y solo me detuve, finalmente, unas cuantas semanas después cuando terminé el tercero, que fue publicado en 2005.
Vida perdida, Las ínsulas extrañas y La revolución perdida son tres libros que se embarcan en un recorrido vital, marcado con el tono coloquial que caracterizó al poeta. Y que lleva a la curiosidad de sus lectores a lo largo de su infancia, sus estudios, su llamado, su breve paso por la vida monástica y su sacerdocio tardío. El poeta relata la fundación de una comunidad en una isla del archipiélago de Solentiname, su encuentro con el marxismo en Cuba ―al que llamó su segunda conversión― su trabajo en la búsqueda de la solidaridad internacional en favor de la lucha contra la dictadura de Somoza, así como el triunfo de una Revolución que duró 10 años, a la que sirvió frente del Ministerio de Cultura de Nicaragua.
Leerlo, fue como haberme sentado durante horas a escucharlo. El tono de su voz, el ritmo que tenía al hablar, se perciben a través de las páginas que fluyen sin tropiezo a lo largo de una vida larga, de una memoria cultivada y de una lucidez que lo acompañó hasta el final.
I
Pero habrá que retroceder un poco para tener un panorama más claro de todo aquello que fue marcando sus caminos. Empezando porque desde los 11 años compartió aulas con Carlos Martínez Rivas, el poeta que había nacido accidentalmente en Guatemala, y que se convirtió en una de las voces no tan prolíficas, pero sí más hermosas y potentes de la poesía nicaragüense. Un poeta con el que compartió ―durante su juventud temprana― noches de tragos y hasta amores, tomando en cuenta que Martínez Rivas tenía fama de enamorarse de las novias de sus amigos, según relata.
Hubo otros escritores, mayores que él, que también enriquecieron su vocación literaria, y con quienes, además, tenía lazos familiares: José Coronel Urtecho y Pablo Antonio Cuadra, este último, un poeta que fue tomando distancia de todos, tras mantenerse ajeno a la Revolución, y que, durante esos años, siguió trabajando en el periódico La Prensa, que, según escribe Cardenal, fue financiado por la CIA en su lucha contrarrevolucionaria.
A pesar de que, desde pequeño, Ernesto Cardenal intuía en sí el llamado del servicio religioso, sus primeros estudios superiores se los dedicó a la literatura. Primero, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en México, y, posteriormente, estudiando literatura norteamericana en la Universidad de Columbia, en Nueva York.
En México, lo que realmente terminó por interesarle, fue lo que sucedía afuera, en las mesas de la cafetería de la Facultad, en donde se reunía junto a otros escritores, como: Augusto Monterroso, Rosario Castellanos ―quien también celebra su centenario en 2025― y Ernesto Mejía Sánchez, entre otros.
Ya en Columbia, a finales de los años 40, a pesar de haber coincidido con el tiempo en el que también estaba en la universidad el poeta beat Allen Ginsberg, nunca se encontraron. Al menos, no durante esa estancia, sino hasta muchos años después, cuando visitó Nicaragua con el triunfo de la Revolución.
De esa temporada en Nueva York, Cardenal recuerda sus visitas a la Biblioteca Pública de la ciudad, en donde se dedicó al estudio del trópico de Nicaragua y de América Latina. También fueron recurrentes sus visitas a la capilla de la universidad, a donde acudía en búsqueda de claridad con respecto a su vocación religiosa, esa que finalmente quedó definida una vez estuvo de vuelta en Nicaragua, en donde había abierto una librería, llamada Nuestro Tiempo, y en donde fue haciendo un recuento emocional que terminó por concretar la siguiente etapa de su vida.
Enamoradizo, como era durante esos primeros años, con un gusto especial por las mujeres de rasgos hermosos, quiso casarse en varias oportunidades. Cada rechazo llegaba como una confirmación de sus oraciones, y cada uno lo fue guiando hacia el camino que intuía más cercano cuando empezó a pensar en la decadencia irremediable de la belleza. Un temor que lo llevó, finalmente, a tomar la decisión de asumir el celibato y convertirse en monje trapense. Una orden comprometida con el retiro, el silencio, y el trabajo agrícola.
Cardenal viajó a Kentucky, Estados Unidos, para recluirse en la Abadía de Nuestra Señora de Getsemaní. Allí, el encargado de la formación espiritual de los novicios fue, durante esa temporada, el monje y escritor Thomas Merton, quien también había estudiado en la Universidad de Columbia, y a quien había leído cuando estuvo allá. Una figura fundamental en la guía espiritual de Cardenal durante ese primer encuentro y experimentación viva con su vocación religiosa.
*
El convento representó para Cardenal el inicio de una nueva vida. Atrás quedaban muchas cosas, entre ellas, su nombre ―según la tradición, se convirtió en Fray M. Lawrence― y la escritura de poesía, a la que Cardenal ya se había dedicado durante sus primeros años de juventud, y que había reunido en dos libros que habían quedado en manos del poeta Ernesto Mejía Sánchez, a quien dejó como su albacea: Epigramas y Hora 0.
En Getsemaní, se acostaban temprano y se levantaban de madrugada para rezar y meditar. Desayunaban antes de las seis de la mañana, y ni la carne ni los huevos eran parte de su dieta cotidiana.
Se trataba de una vida colectiva, cuyo verdadero punto de aislamiento era el silencio, que los obligaba a comunicarse entre sí a través de un código de señas. La única persona con quienes los novicios podían hablar, durante esa primera etapa, era su mentor espiritual, que para Cardenal resultó ser Fray M. Louis, el nombre que tenía en la trapa Thomas Merton. Un personaje aún despreciado por la Iglesia, que se dedicó a la vida monástica hasta el final de sus días, así como al estudio de la mística oriental. Escribió decenas de libros y se caracterizó por mantener una visión crítica de esa misma institución.
Fue Merton, el que consiguió una autorización para que el novicio siguiera trabajando la escultura, que también estaba entre sus talentos, y fue por mediación suya que Ernesto Cardenal descubrió en el monasterio la espiritualidad de los indígenas de las Américas, un estudio con el que continuaría años después en Colombia y que se reflejaría luego en su poesía. El monje fue, además, quien le habló a Cardenal de la necesidad de fundar una comunidad monástica en América Latina, que incluyera a los indígenas, que trabajara junto a ellos y estuviera involucrada con el entorno político y social. Una comunidad que rompía de muchas maneras con las reglas trapenses, pero se apegaba a las enseñanzas del Evangelio.
Unidos espiritualmente en esa idea, pensaron en varios lugares de Nicaragua para empezar los trámites eclesiásticos que le permitieran a Merton salir del convento hacia la formación de esa nueva comunidad. Un intento fallido para el monje, pero no para su ideal ni para Cardenal, quien antes de cumplir el tiempo para un nuevo compromiso que se extendía durante tres años, se vio físicamente afectado en su salud, y los médicos recomendaron su salida de Getsemaní.
Cardenal vio con tristeza ese cambio involuntario, no así Merton, quien lo animó a salir como le habían recomendado. Cardenal esperó la salida de Merton, siendo huésped en un monasterio benedictino en Cuernavaca, pero ante la negación del permiso a Merton, éste le recomendó que siguiera con el plan y que se formara como sacerdote, porque la comunidad que soñaban iba a necesitar uno.
Así fue como Ernesto Cardenal partió hacia Colombia para empezar sus estudios sacerdotales en el Seminario de Cristo Sacerdote, en Antioquía. Un seminario de vocación tardía, una especie de estudios religiosos cursados por madurez.
II
Colombia no solo fue importante para la formación sacerdotal de Cardenal, sino, además para reforzar el compromiso social que la comunidad que soñaba incluía. Y en eso jugó un papel importante la figura y el trabajo de otro sacerdote: Camilo Torres, quien era noticia por haber creado un partido de liberación en Bogotá, y por actuar bajo la idea de que el verdadero cristiano era revolucionario, porque así ponía en práctica el amor al prójimo.
Sus ideas impactaron en un buen grupo de seminaristas, que, incluso, tenían prohibido mencionar el nombre de Torres. Entre ellos, William Agudelo, un compañero de Cardenal, con sensibilidades artísticas, que luego lo acompañó a la nueva comunidad en dos etapas: la de la fundación y, un tiempo después de haber vuelto a Colombia para casarse, la del resto de los 12 años que duró la comunidad, ahora junto a su esposa.
La finca en la que se fundó la comunidad estaba ubicada en una punta de la Isla Mancarrón, en el Archipiélago de Solentiname del Lago de Nicaragua. Un terreno que tenía deudas con el banco, las cuales facilitaron su compra.
Le quitaron el monte, la limpiaron, reconstruyeron la iglesia que estaba construida a medias en el lugar, lucharon contra la plaga de zancudos que durante noches no los dejaba dormir, y poco a poco fueron conformando un espacio contemplativo y de colaboración con los campesinos de las cercanías.
En la capilla, empezaron leyendo la Biblia. Luego, continuaron con los discursos de Fidel Castro, Mao y el Ché. Fueron famosas las reflexiones que surgieron alrededor del Evangelio entre los campesinos del lugar. Quienes, además, recibieron guía para trabajar el tejido, la pintura, la escultura y la poesía. Actividades que, luego del triunfo de la Revolución, se esparcieron por toda Nicaragua a través del Ministerio de Cultura que dirigió Cardenal.
Fue durante esos años de Solentiname en los que se dio su acercamiento a los dirigentes del Frente Sandinista, quienes le propusieron ser parte de una junta de gobierno cuando triunfara la Revolución. Durante su primer viaje a Cuba, para ser jurado del Premio Casa de las Américas, empezó a reconciliar la idea de la relación entre el cristianismo y el marxismo, luego del testimonio del poeta católico Cintio Vitier, quien había llegado también a ese convencimiento gracias al ejemplo del sacerdote colombiano Camilo Torres.
Una idea que luego fue confirmada tras su acercamiento a la Teología de la Liberación, que se basaba en la Biblia, pero también en la relación con los acontecimientos contemporáneos. En un Dios que no pide culto, sino justicia entre la humanidad. Y que transformó la caridad en un acto político; y la política, según afirma, en una experiencia espiritual.
Solentiname, un nombre que tiene que ver con el hecho de ser un lugar de huéspedes, recibió siempre a muchos de ellos. Gente que quería ser parte de ella, periodistas, documentalistas, y escritores, como Julio Cortázar, a quien llevaron por primera vez desde Costa Rica, sin controles aduaneros, y quien volvería a Nicaragua en varias ocasiones años después.
Quien nunca logró conocer la comunidad fue Thomas Merton. El monje había programado una visita al terminar un viaje que le había sido autorizado para visitar Asia, pero murió en Bangkok, y el encuentro quedó truncado para siempre. Si bien, la vida de Merton había sido de gran influencia en la espiritualidad de Cardenal, su muerte también marcó de manera importante su poesía. Durante un año pasó escribiendo un poema de largo aliento titulado Coplas a la muerte de Merton, que cambió, desde entonces, la manera de estructurar su escritura. Escribía a máquina y luego recortaba fragmentos que iba cambiando y pegando como quien arma un rompecabezas.
Doce años después de iniciada la comunidad de Solentiname, en 1977, el espacio, que incluso contaba con una biblioteca con 3 000 volúmenes, fue destruido por intervención del Ejército de Somoza, luego de la participación de algunos miembros de la comunidad en una primera insurrección fallida contra el Gobierno. La capilla fue lo único que no tocaron, porque el Ejército la agarró como cuartel.
III
Ernesto Cardenal se convirtió en vocero del Frente Sandinista, y fue el encargado de viajar por el mundo en búsqueda de la solidaridad internacional hacia la lucha contra la dictadura. Mientras en Nicaragua, jóvenes y niños ―en buena parte― eran los protagonistas de los levantamientos que la Guardia Nacional no pudo contener, luego de la indignación que provocó el asesinato del periodista Pedro Joaquín Chamorro. Una lucha que terminó con la salida del país de Anastasio Somoza y el fin de una dictadura que había durado 43 años.
En su papel como vocero, Cardenal fue el encargado de anunciar la nueva junta de gobierno, que finalmente había quedado conformada por Daniel Ortega, Sergio Ramírez, Violeta Barrios viuda de Chamorro, Alfonso Robelo y Moisés Hassan. Y pronto, fue llamado para formar parte del gabinete al frente del Ministerio de Cultura, una entidad que en América Latina solo existía, en ese entonces, en Cuba y Costa Rica. El sacerdote aceptó el cargo, y el viceministerio recayó en la también poeta Daisy Zamora. Empezaba así una década de reconstrucción, de cambios, retos, nuevas luchas, aciertos y desaciertos para Nicaragua.
Memorable fue, durante esos años, la enorme campaña de alfabetización que inició la Revolución Sandinista en su territorio. La capacitación de los alfabetizadores, el viaje hacia los lugares más recónditos del país, en un aprendizaje de doble vía que, a unos les daba acceso a la lectura y la escritura; y a otros, a la realidad desnuda de su país.
La experiencia que Cardenal había tenido en Solentiname con los talleres de pintura y poesía se convirtió en una serie de proyectos a nivel nacional. Talleres de poesía, de teatro, danza, artesanías, se multiplicaron por la ciudad y los alrededores. Crearon una biblioteca ambulante con 5 000 volúmenes; y luego de que en el país no existieran editoriales, aparecieron publicaciones de poesía en tirajes de hasta 10 000 ejemplares.
Muchos artistas y escritores internacionales se unieron a la experiencia de la Revolución, pintaron murales, dieron conciertos, participaron en lecturas de poesía, visitaron Nicaragua con entusiasmo y solidaridad: Eduardo Galeano, Clarivel Alegría, Juan Gelman, Julio Cortázar, Gunter Grass, Graham Greene, Gabriel García Márquez, Salman Rushdie, Rafael Alberti, Mario Benedetti, Joan Báez, Yevgueni Yevtushenko, Lawrence Ferlinghetti y Allen Ginsberg, entre otros.
Durante esa década, Nicaragua también recibió la visita del Papa Juan Pablo II. Una experiencia agridulce para él, para el pueblo y para Ernesto Cardenal, quien fue amonestado en público por el prelado, y, un año después, sancionado con la prohibición de administrar sacramentos por un acto de desobediencia al Vaticano, que Cardenal consideraba un acto de obediencia a su conciencia.
Las oposiciones al gobierno de la Revolución, tanto internacionales como internas, no tardaron en aparecer. Estados Unidos inició un bloqueo contra Nicaragua por su apoyo al conflicto en El Salvador, y empezó así una temporada de escasez. Mientras que los proyectos que lideraba Cardenal empezaron a ser criticados y boicoteados por la esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, quien quería quedarse a la cabeza del Ministerio, y que, antes de que terminara la década de la Revolución, logró deshacer.
En 1990, Nicaragua convocó a elecciones. El Frente Sandinista estaba muy confiado en que podía ganar, pero el pueblo estaba muy lastimado por la crisis del embargo y la amenaza de invasión gringa. El resultado fue el triunfo de Violeta Barrios de Chamorro y la aceptación de la derrota y de la democracia de parte del Frente. Que, ante las actitudes de corrupción que surgieron en la transición, de parte de algunos de sus miembros, pronto empezó a perder a muchos de sus integrantes, entre ellos a Ernesto Cardenal, quien consideraba que estaba dejando de ser el Frente al que había entrado años atrás.
*
Han pasado 35 años desde que terminó la década revolucionaria de Nicaragua. Y luego de tres periodos electorales, Daniel Ortega volvió a ser electo como Presidente en 2006. Un puesto que desde entonces ha mantenido a través de la reelección en medio de crisis nacionales, protestas reprimidas violentamente, encarcelamiento y destierro de opositores, cierre de medios de comunicación y varias ONG, evocando el fantasma de una dictadura contra la que alguna vez luchó.
Ernesto Cardenal nunca dudó en criticar la postura dictatorial de ese Gobierno. Y, en 2015, se manifestó en contra de la construcción del Canal Interoceánico y sus implicaciones ecológicas. Luego, en 2017, en el marco de ese penúltimo Festival Internacional de Poesía de Granada, en donde lo conocí, se declaró perseguido político, tras una condena judicial ―que involucraba a la isla en donde había construido su comunidad― promovida por quien fuera brevemente Ministra de Turismo durante el regreso de Ortega al poder.
Una persecución que lo siguió, incluso, después de su muerte, el 1 de marzo de 2020, cuando, durante la misa de cuerpo presente en la Catedral de Managua, turbas orteguistas se manifestaron a gritos durante las exequias del poeta.
La última vez que lo vi fue en mayo de ese mismo 2017 en la sala de espera de un aeropuerto, listos para tomar un vuelo hacia Guatemala, en donde él iba a presentarse como parte de una Feria de Literatura Infantil y Juvenil. Durante un momento, permaneció solo en su silla de ruedas. Yo lo observé de lejos y pensé que si había podido intervenir ante Dios por Marilyn Monroe, podía hacerlo por nosotros, a miles de pies de altura, y que, sin duda, íbamos a llegar en paz. Abordamos. Cuando pasé a su lado, me agaché brevemente para mostrarle mi respeto y esperar a que me bendijera con su sonrisa.
Este año en que se conmemora el centenario de su nacimiento, el Festival Internacional de Poesía de Granada ya no existe, y varios de sus compañeros de lucha y de letras viven en el destierro. En medio de todo, el mundo de la literatura celebra su intensa vida, su extensa obra, y lo recuerda como el poeta, el sacerdote ―a quien el Papa Francisco le devolvió el permiso para ejercer―, el maestro, el hombre que permaneció fiel a su conciencia ética, y que fomentó la práctica del amor al prójimo a través de la participación política en una región saqueada y ensombrecida.

VANIA VARGAS (Guatemala). Poeta, narradora, editora y periodista cultural independiente. Autora de los libros de poesía Cuentos infantiles, Quizá ese día tampoco sea hoy, Los habitantes del aire, y Señas particulares y cicatrices. Libros de los cuales han salido algunas selecciones publicadas en Chiapas, México; Puerto Rico y Montevideo, Uruguay, así como la reunión de poemarios bajo el título Relatos verticales. En narrativa ha publicado Después del fin y Cuarenta noches. Es, además, coordinadora de los libros de ensayo Nuevo Signo: siete poetas para nombrar un país; y Luz: trayecto y estruendo -una aproximación colectiva al legado literario de Luz Méndez de la Vega. Ha sido invitada a las ferias del libro del Zócalo, Panamá y Guadalajara, así como a los departamentos de Español de la Universidad de Stanford, en San Francisco, California, y la Universidad de Copenhague, donde compartió su trabajo. Fue parte de los Festivales Internacionales de Poesía de Granada, Nicaragua; Quetzaltenango, el latinoamericano de poesía, Ciudad de Nueva York; Medellín, y Leiria, Portugal.