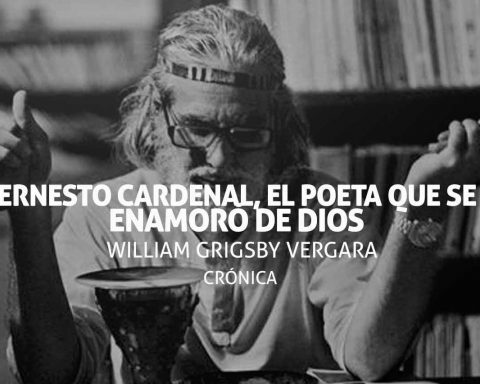La isla de Zacate Grande, en Honduras, es sinónimo de resistencia. El escritor hondureño-salvadoreño Dany Díaz Mejía nos comparte esta experiencia de lucha en defensa por la tierra y los derechos de sus habitantes
Dany Díaz Mejía | Narrador y politólogo
Una crónica de la lucha por la justicia de una comunidad en Honduras
I.
Conecté con Leonor Pérez por medio de WhatsApp. La primera vez que le escribí, me preguntó, —quizás con escepticismo— quién me había dado su número. La suspicacia era razonable. Del año 2004 al año 2022, se criminalizaron a 118 personas defensoras de la tierra en la Península de Zacate Grande. Le conté que Alan Torres, un defensor de derechos humanos, egresado, como yo, de la Escuela de Formación Política Y Ciudadana del ERIC-SJ me había compartido su número.
Desde el 2024 soy Becario Atlantic para la Equidad Económica y Social en el Instituto de Desigualdades de la Universidad de Londres. Como parte de proyecto de graduación quería entender por qué y cómo las comunidades locales en Honduras se organizan para resistir proyectos extractivos, para luchar por el derecho a decidir su futuro, aun cuando hacerlo conlleva riesgos personales. En el 2023, Honduras fue el país más letal para defensores ambientales, según la investigación Missing Voices de Global Witness.
Por eso contacté a Leonor. Quería saber más del trabajo de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande, fundada y operada por la Asociación de Desarrollo para la Península de Zacate Grande (ADEPZA) desde el 2010. Hicimos una llamada, le conté sobre mi proyecto y me dijo que con gusto me recibirían en la comunidad para compartir conmigo su historia de lucha. Mi proyecto también tiene que ver con contar historias sistemáticamente excluidas, la injusticia del conocimiento que Sarah Kerr ha señalado, donde las voces de los más poderosos y ricos tienen un peso desproporcionado en lo que se acepta como verdad.
II.
Antes de los años 70, Zacate Grande fue una isla. Después, un proyecto de carretera la unió a tierra firme, convirtiéndola en una península. Esa carretera es conocida como El Relleno, me dice Leonor. Pensé que era un nombre genial. Primero, porque es un nombre funcional, ese camino rellenó el espacio entre la isla y tierra firme. Y segundo, porque más que un proyecto de alto nivel, pensado para sacar del aislamiento a una isla, parece una manera artificial de extender la tierra firme, como si hubiese sido hecho a la carrera, con la idea de abrirse camino al centro de una isla para anexarla, un relleno y no un puente de integración.
Después de cruzar el relleno, la calle principal sigue hacia la playa de Coyolito, un lugar turístico exclusivo. Yo voy a Puerto Grande, donde me reuniré con Leonor. Pero, en realidad, hay mansiones en toda la zona, que funcionan como casas de veraneo para familias acaudaladas de las ciudades de Honduras.
A pesar de que en Tegucigalpa también haya una desigualdad salvaje, el contraste entre las casas de adobe, el agua estancada en charcos tan amplios que podrían merecer llamados pozas, y las mansiones es especialmente dramático. Desde luego solo puedo atisbar las dimensiones de esas casas. Tienen perímetros cercados extensos que las salvan de la espesura de los charcos.
El desvío a Puerto Grande está en la calle principal. Hay un rótulo enorme que anuncia un proyecto millonario del gobierno y que “Xiomara sí cumple”. (Xiomara Castro es la presidenta de Honduras y este es el eslogan que usa su gobierno en iniciativas de infraestructura). Un pequeño desnivel en el camino me fuerza a la concentración y desvío la mirada antes de enterarme qué en particular financió ese proyecto.
Aunque la distancia entre el desvío y la radio es solamente de cinco kilómetros, me toma un poco más de 30 minutos cruzarlo. El camino está lleno de hoyos. Es de tierra. Es tan angosto que no podrían pasar dos carros en direcciones opuestas, por lo que cuando nos encontramos con un camión repartidor blanco, tenemos que hacernos a un lado porque el otro conductor asume que tiene el derecho de la vía, quizás porque su vehículo es más grande o porque, como todos saben y yo sabré más tarde, no viene tan seguido y, por lo tanto, tiene que maximizar su tiempo.
Antes de llegar a Puerto Grande hay que pasar por otras aldeas, incluyendo Los Langues y Los Huatales. A la orilla de la calle observo un centro de salud y una escuela pintada de verde. Calculo que el hospital más cercano probablemente sea el de San Lorenzo, al que tomaría un poco más de una hora llegar en carro. Pero sé que la mayoría de la gente usa el transporte público. El cual, sabré después, es bastante precario. Tan precario que solo pasa una vez al día por las zonas después del desvío. En la entrada de Puerto Grande la calle cambia. En vez de lodo, hay cemento hidráulico, al menos en las calles principales.
Llego a la ubicación que me indica Google Maps, pero sigo estando en medio de la calle. Me bajo para ver si hay alguna pista de la radio o un signo que pueda orientarme. Caminan varias personas, pero antes de que pueda preguntarles algo ya se han alejado velozmente. Trato de marcarle a Leonor, pero no contesta. La señal del celular se vuelve intermitente.
Cuando camino de regreso al carro y estoy por abrir la puerta, una señora me hace un gesto y me pregunta si estoy buscando la radio. Le digo que sí y me dice que la siga en el carro. Camina delante de mí una cuadra, dobla en una calle de tierra y me dice que continúe hasta el fondo, que sabré que he llegado por un rótulo negro. Sigo sus indicaciones y me interno en una calle cuyo lodo, intensificado por las lluvias, amenaza con detener las llantas, pero logro avanzar. Llego hasta el rótulo de afuera que dice “Campamento de observación y defensa de los derechos humanos Zacate Grande”.
III.
Además de cumplir con mi proyecto, me emocionaba visitar la Voz de Zacate Grande porque yo crecí escuchando la radio. Era una de las pocas cosas en común que tenían mi mamá y mi papá. Escuchar las noticias después de cenar, luego las sátiras de Carlos Salgado en Frijol el terrible, y Cuentos y leyendas de Honduras de Jorge Montenegro, era algo que hacíamos como familia y que sigo haciendo ahora como adulto. Pensar que había personas para quienes la radio no solo era entretenimiento si no que parte de su compromiso político, de sus herramientas de resistencia y de ejercer su agencia ciudadana me entusiasmó.
En el 2019 un estudio de Dexis sugería que a medida que las redes sociales se expandían en Honduras, las radios migraban hacia la televisión y las plataformas digitales. También señalaba que el formato preferido por la población para consumir noticias e información es el video. Pero las personas de ADEPZA no estaban haciendo radio porque fuera rentable. De hecho, todas son voluntarias.
En su ensayo, Viajar, contar viajar, Leila Guerriero defiende el periodismo, en este caso la crónica viajera, precisamente porque parece anacrónica, que no tiene una utilidad inmediata o lucrativa. Pero quienes lo hacen lo siguen haciendo porque con ello nos dan una nueva manera de ver al mundo. En cierta forma, esto es lo que hace La Voz de Zacate Grande, usar la radio para educar, informar, denunciar y proponer alternativas de ver el mundo.
Jenny Pearce, mi mentora de la Universidad de Londres, ha reflexionado que muchas veces en América Latina, las múltiples inseguridades que se viven hacen que la gente apoye un modelo de ciudadanía autoritario, un modelo basado en la negación de derechos, y el impulso de proteger el poder y la riqueza a cualquier costa. Pero también surgen, como en el caso de Zacate Grande, personas que actúan para expandir el bien común y los derechos colectivos. A estas prácticas ciudadanas, Jenny les llama ciudadanía resistente.
IV.
Leonor me recibió en la puerta de la radio. Yo llevé quesadillas, un pan dulce típico hondureño, de un pueblo camino a Zacate Grande, donde se dicen que hornean los mejores panes a base de maíz. Ella, por su parte, tenía café preparado y ese fue el primer orden del día, literalmente compartir el pan. Me presentó a María, la señora que me había indicado cómo llegar a la radio, y a Nohemy, otra líder de ADEPZA.
Tomamos el café en un espacio amplio en frente de la radio que sirve como punto de reuniones comunitarias. Las paredes estaban pintadas con murales que me hicieron pensar en el estilo del pintor salvadoreño Fernando Llort, hombres y mujeres campesinas en trajes típicos, cruces artesanales, milpas, combinado con un estilo moderno como el de Alejandra Cabrera Cortez.
Después del café, pasamos a un salón de reuniones con una mesa y sillas plásticas. Lo primero que noté al entrar fue la pared de la izquierda, que se convirtió en la pared frontal cuando me senté. Era un mapa de Zacate Grande del tamaño de toda la pared. Cada aldea estaba en el mapa. Las mujeres sabían de memoria la historia y lucha de cada aldea, ya sea porque las habían vivido o porque las habían escuchado de sus mayores.
ADEPZA comenzó como respuesta a los desalojos de vecinos de la zona, que tenían muchos años de vivir en sus terrenos, pero que no contaban con títulos de propiedad. Terratenientes autoproclamados llevaban a cabo los desalojos, frecuentemente con apoyo de las fuerzas del orden público. En una maniobra parecida sacada de un cuento de Gógol o García Márquez, ellos argumentaban haberle comprado las tierras a una señora de Nicaragua, Carmen Malespín, quien a su vez decía haberlas recibido en herencia del expresidente y general, entre 1899 y 1903, Terencio Sierra.
Los desalojos violentos se recrudecieron en el 2000 cuando varias personas fundaron ADEPZA. Desde entonces, la comunidad reclama del estado la regularización y titulación de las tierras en base al conceto legal de tracto sucesivo, la historia de quién compró, usó o habitó la tierra a lo largo de los años. Cespad, centro de estudios que documenta los conflictos ambientales en Honduras, sistematizó esta la dinámica de los despojos en un estudio del 2016.
En la sala de reuniones, seguimos hablando. Me cuentan más de la lucha, la radio y sus motivaciones.
—Ha habido una lucha por la tierra durante 20 años. Ha habido amenazas y detenciones arbitrarias— dice Leonor. A mi hermano, Abel, lo criminalizaron. Alguien quiere quedarse con el terreno donde está ubicado la radio.
—A mi mamá y a mí nos acusaron de amenazas a muertes y daños a las personas en el juzgado de Nacaome—dice Nohemy, quien creció en una familia pesquera. Ahora nadie puede acercarse a la orilla de las playas porque son privadas, no como cuando yo era pequeña. Si uno se acerca los dueños podrían dispararle.
—Una nunca deja de tener miedo. Pero la situación aquí lo llena a uno de tanta indignación que lo motiva a actuar— dice Nohemy después de que le pregunto si no le da miedo seguir en la lucha.
—Mi papá, mi mamá y mi hermano vivieron la lucha en carne propia. Yo me fui involucrando poco a poco. Me invitaron a participar como comunicadora de la radio. Hoy lo que más me motiva es estar en la radio, para poder enseñarles a mis hijos. Quiero seguir adelante— dice María. Yo digo mi nombre cuando salgo en la radio. Mis oyentes saben quién soy. Me dicen que les gusta mi programa.
Después me muestran la cabina de radio. Hay muchos controles, varios micrófonos y una computadora donde se controla qué sale al aire. La radio puede escucharse en una frecuencia local FM, en una aplicación web y en el sitio web de la Red de Radios Comunitarias de Mesoamérica. Aparte de la cabina, hay una sala de grabación que también sirve para hacer entrevistas o conducir programas en los que habla más de una persona. Las paredes están forradas con cartones de huevos para aislar los sonidos externos.
Leonor me dice que desde hace años han aprendido a trabajar en alianza con otras organizaciones. De hecho, el primer transmisor que tuvo la radio lo donó la ambientalista y mártir por la defensa del territorio, Berta Cáceres, quien tenía experiencia fundando cuatro radios comunitarias.
Al final de la tarde, antes de irme a mi hospedaje, donde daré una clase de posgrado sobre política de Honduras, me doy cuenta de que Nohemy, María y Leonor están haciendo lo que quiero hacer con mis estudiantes, pensar seriamente en alternativas para el futuro de nuestro país.
Me dicen que el día siguiente visitaremos a los fundadores de la lucha por Zacate Grande, allá por los años 90, incluso antes de que se formara ADEPZA. Que esto parte de lo que hace la lucha significativa: el compromiso intergeneracional.
V.
Pedro Canales, fundador de ADEPZA y uno de los pioneros en la defensa del territorio de la península vive en la aldea Las Flores.
Antes de viajar a la casa de Pedro, acordamos con Leonor vernos en el desvío después del relleno. Llovió la noche anterior, por lo que el trayecto esta mañana nos toma cerca de 45 minutos de ida y 45 de regreso a Puerto Grande. El trayecto nos sirve para conocernos más. Una vez en Puerto Grande, recogemos a María y partimos hacia Las Flores.
El trayecto hacia Las Flores es, por un lado, un reto para el carro. Hay charcos aún más grandes que los de camino a Puerto Grande. Pero, por otro lado, pasamos por una reserva natural deslumbrante. María logra entrever un venado cola blanca, el cual a pesar de ser uno de los dos animales nacionales, nunca había visto de cerca. Paramos para verlo mejor, y sobre la copa de un árbol frondoso y enorme notamos dos guacamayas de un color vívido y que no parecen inmutarse ante nuestra presencia.
Tomamos algunas fotos cuando Leonor me dice que mire hacia al lado. Un señor en moto se acercado a nosotros y nos observa, como examinándonos despacio, guardando distancia. María me cuenta, casi susurrando, que es un empleado del ente privado que maneja la reserva natural. La reserva, cuya extensión desborda mi sentido de proporción, está cercada con alambres de púa. Con una mirada de Leonor, comprendo que es mejor irnos.
Avanzamos uno o dos kilómetros y noto una cancha de fútbol que desentona con el paisaje—quizás porque no espero ver una dentro de una reserva natural y porque la grama parece perfectamente cuidada, pero es obvio que el público no puede visitarla, solo quienes administran la reserva.
Ya en Las Flores, nos enfrentamos a una cuesta extremadamente empinada, que no estaba seguro de que lograríamos bajar sin que los frenos cedieran. Llegamos a la casa de Pedro.
VI.
En marzo del 2024, el gobierno anunció que comenzaría un proceso de regularización de tierras en Zacate Grande. Esto, después de que la comunidad, a través de ADEPZA y organizaciones aliadas, lograra acercamientos con el Secretario de la Presidencia—una suerte de vicepresidente— del gobierno en ese momento. El proceso, que sería liderado por el Instituto de la Propiedad (IP), incluiría medir las dimensiones de las comunidades, registrar la historia de los predios a regularizar, notificar a los vecinos del predio, para darles la oportunidad de dar sus observaciones, y después de un dictamen técnico, emitir títulos de propiedad a lo que la Ley de la Propiedad de Honduras llama el titular del derecho.
Sin embargo, dos meses después, la Presidenta Castro anunció que intervendría el IP para investigar actos de corrupción, como el gasto ilegal de $40 millones (USD). En junio, renunció el Secretario de la Presidencia que había sido clave para impulsar la regularización de tierras. Desde entonces, los avances han sido más bien escasos.
En mayo de 2025, ADEPZA movilizó a 200 personas a la capital para exigir que el proceso continuara. Esta falta de respuesta expone a que las familias de Zacate Grande puedan ser despojadas de las tierras en las que han vivido por generaciones.
VII.
Entre el portón y el comedor en la terraza, hay un jardín florido, árboles frutales y un perro que ya conoce a María y Leonor. En la mesa nos esperan Pedro, su esposa Lupe, su ahijado Víctor, y Alan. Me presentó, les cuento del proyecto y Pedro me dice que le emociona que en Londres conozcan su voz y las de sus compañeros de lucha.
Nos pasaremos la tarde haciendo una reflexión colectiva. Para empezarla, Pedro me pide que les haga preguntas y cada quién irá contando partes de su historia. Me vuelvo un tejedor de lo que me van contando. Pienso en la palabra texto, que también comparte una etimología con la palabra tejer, como nos cuenta Irene Vallejo en su libro El infinito en un junco, recordándonos que los textos son historias tejidas con palabras escritas.
Pedro y su ahijado, Víctor, comenzaron la lucha en los 90. Ambos han estado presos, con acusaciones inverosímiles, como desplazamiento forzado. Cuando arrestaron a Víctor en el 2005, más de mil personas protestaron. No hay tristeza en sus testimonios. Lo cuentan todo de forma directa, como si pronunciarte contra la injusticia fuese algo natural. Ambos hablan de la importancia de la lucha colectiva.
Por su parte, Alan cuenta que cuando la radio comenzó la policía llegó con una orden de desalojo, que pusieron una cinta amarilla de esas que dicen escena del crimen, que a varios de sus compañeros les mataros los perros. Lupe cuenta de cómo ADEPZA ha sido un espacio importante para conectar con otras mujeres, desarrollar su liderazgo y practicar organizarse para luchar por sus derechos.
Pedro me dice: « Nosotros ya tenemos la vida herida de tanto golpe. Pero Las luchas se hacen no para beneficiarse a nivel individual, si no que por la comunidad. Yo nunca voy a olvidar los días que pasé en la cárcel. Pero me sostiene mi fe. Dios nunca manda la desgracia, pero sí lo pone prueba a uno. Y en un país como Honduras, deberíamos recordar el mensaje revolucionario de Jesús: ‘Tuve hambre, y me diste de comer’.
«Hace años nos visitaron unos abogados de Suiza. Nos preguntaron qué queríamos, si no era lo que proponían los terratenientes. Queremos desarrollar el turismo, pero no lo podemos hacer si las playas son privadas. Aquí también debería haber ecoturismo. Tenemos cerros, playas, belleza. Por ejemplo, el camino a Playa Blanca está en mal estado, así que los turistas se van a otra playa, y con ellos se va el dinero. Por eso una necesidad de la comunidad es arreglar las calles. El alcalde lleva 20 años en el poder, pero mire usted cómo están las calles. Aquí hay mucho potencial.
« Queremos que las playas sean públicas y abiertas para que los turistas las visiten. Está bien que las familias ricas tengan casas aquí; no estamos pidiendo que se las quiten. Pero no estamos de acuerdo con que sean dueños de las playas.
«El desarrollo no es que los ricos le compren las tierran a los pobres. Queremos un desarrollo inclusivo—uno que no dañe la naturaleza. No queremos desarrollo a costa del despojo. Queremos desarrollo con seguridad jurídica sobre la tierra. Aquí, el 90% de las familias no tienen títulos. Necesitamos empoderamiento territorial.
Al final de nuestra tarde de reflexión, Pedro saca la guitarra. Primero, nos canta la canción que le compuso a Lupe antes de que fueran novios, cuando los padres de ella no estaban convencidos de él. La cara de Lope se ilumina con la canción y la mía también. Luego, todos cantan otra canción que Pedro compuso para animar su lucha.
El coro dice: «Hoy Les canto esta canción porque quiero recordar la historia de los principios de la población que habitó esta tierra… Es la historia de lo que hemos vivido…Roban tierras y también las playas. Meten presos a sus propios dueños.»
VIII.
Al final de mi visita, Leonor me dice que la motiva aprender de la lucha de sus mayores. Que su papá ha recibido golpes. Que su hermano ha estado preso dos veces por la lucha. Que ella se decía a sí misma que algún día ella también tendría valor y se uniría. Ahora es la coordinadora de ADEPZA siguiendo un legado de más de veinte años.
De vuelta en Tegucigalpa, sigo en comunicación con Leonor y Pedro via WhatsApp. Me dicen no que ha habido avances con el proceso de regularización. A pesar del abando institucional, siguen luchando, operando la radio de seis a seis con voluntarios de ADEPZA.
Pienso que sin saberlo, Leonor me ha ayudado a articular una motivación de la que no estaba conciente antes de mi viaje. Yo también quiero ser valiente. Practicar lo que Aristóteles llamó virtud cívica. Insistir, como lo hace Zacate Grande con su voz, en que tengamos un diálogo incluyente sobre el futuro de nuestro país. Solo así tendremos una verdadera democracia.
La versión original de este texto fue publicada en Radio Progreso. Fotografías cortesía de Radio Progreso.

Dany Díaz Mejía. (Tegucigalpa, 1988). Tiene una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad John Carroll y una maestría en Políticas Públicas y Gestión de la Universidad Carnegie Mellon. Además, es becario no residente del programa de Equidad Social y Económica del Instituto Internacional de Desigualdades de la London School of Economics. Actualmente trabaja como consultor en temas de desarrollo en Centroamérica. En el ámbito literario, Dany Díaz Mejía ha publicado una colección de cuentos titulada "La Quebrada" (Oblicuas, 2019) y la colección de ensayos personales "Crónicas de lo que dejamos en la orilla"(Flor de Mezcal, 2024). Su trabajo ha sido publicado en medios como Gato Encerrado, Contracorriente y America Magazine.